Plantas 243
Monstera
Monstera es el nombre científico del género de plantas enredaderas perteneciente a la familia Araceae. En uso común se la conoce por nombres como Cerimán, Filodendro, Balazo, Costilla de Adán, Mano de Tigre o Piñanona. Este género se halla principalmente en los bosques tropicales del centro y sur de México, de donde es nativo, y se extiende hacia la parte norte de Argentina. En total se describen unas 60 especies.

El nombre proviene del latín monstrum (monstruo) o monstera (monstruosa o inverosímil), aludiendo a la apariencia de sus grandes hojas, que presentan perforaciones naturales características.
- Monstera deliciosa: la especie más conocida, famosa por sus hojas grandes que desarrollan perforaciones a medida que maduran; produce un fruto comestible similar a la piña en condiciones adecuadas.
- Monstera adansonii: hojas más pequeñas con perforaciones en forma de orificios alargados, lo que le da un aspecto perforado único.
- Monstera standleyana: hojas alargadas con patrones de variegación en algunas variedades; suele cultivarse como planta de interior.
Cultivo y uso: las Monstera son plantas de interior muy apreciadas por su follaje exuberante y su adaptabilidad. Requieren luz brillante e indirecta, riego moderado y un sustrato que drene bien. En ambientes secos se benefician de una mayor humedad y de pulverización ocasional de sus hojas. Son trepadoras; conviene proporcionar un tutor o soporte para permitir que las hojas se dispongan de forma estética. Se desarrollan bien a temperaturas entre 18 y 28 °C, evitando corrientes de aire frío y sol directo. Sus raíces aéreas ayudan a sujetarlas y pueden fijarse a un tutor o a una estructura externa. La propagación se realiza fácilmente a partir de esquejes de tallo con nudos, ya sea en sustrato o en agua.
CARACTERÍSTICAS de la monstera
La monstera ofrece un atractivo singular por sus hojas grandes, brillantes y, en plantas adultas, por sus perforaciones características. Es una liana tropical que utiliza raíces aéreas para sujetarse a troncos, ramas u otros soportes que le permitan buscar la luz.
- Raíces y soporte: Posee raíces aéreas largas que le permiten aferrarse y trepar; en cultivo en maceta, estas raíces pueden enraizar en el sustrato y contribuir al sostén de la planta.
- Tallo y crecimiento: Su crecimiento puede alcanzar longitudes de hasta 20 metros en la naturaleza; en interiores suele mantenerse más compacto, dependiendo del espacio y del soporte disponible.
- Hojas: Las hojas son grandes, perennes, flexibles y lustrosas, con forma cordada. En ejemplares maduros presentan fenestraciones (huecos y recortes) que les confieren un aspecto elegante y distintivo. Las hojas jóvenes son pequeñas, enteras y sin perforaciones. El tamaño típico de una hoja varía entre 20 y 90 cm de longitud y 20 a 80 cm de ancho.
- Fruto: La monstera puede producir un fruto alargado, semejante a una piña, de color verde a amarillento, con escamas hexagonales. En condiciones adecuadas, puede medir alrededor de 30 cm de largo y 3–5 cm de diámetro. El fruto madura en varios meses y debe ser consumido sólo cuando está completamente maduro.
- Toxicidad y consumo: Las distintas partes de la planta contienen cristales de oxalato de calcio; al manipular o ingerir partes no maduras, pueden provocar irritación en la piel, la boca y la garganta, dolor y molestias. Las frutas inmaduras pueden causar irritación; la fruta madura es comestible y apreciada por su sabor dulce similar a la piña. En plantas cultivadas, la producción de frutos suele aparecer sólo después de varios años de crecimiento y madurez.
Notas adicionales: existen cultivares con hojas variegadas, que presentan rayas o manchas blancas o crema; suelen requerir más luz y cuidados para mantener la salud de la planta. En interiores, la monstera es muy valorada por su porte y resistencia, y puede prosperar con riego moderado y buena humedad ambiental.

VARIEDADES
Existen cultivares con hojas variegadas, que presentan rayas o manchas blancas o crema; suelen requerir más luz y cuidados para mantener la salud de la planta. En interiores, la monstera es muy valorada por su porte y resistencia, y puede prosperar con riego moderado y buena humedad ambiental.
ORIGEN Y HÁBITAT
La monstera es originaria de las selvas tropicales de América, especialmente de México, y se extiende hacia el norte de Argentina. Su origen tropical explica su preferencia por temperaturas cálidas y su sensibilidad ante el frío.
Este origen implica que la planta no tolera bien las temperaturas bajas y que un riego excesivo durante el periodo invernal puede provocar pudrición de las raíces y otros problemas hídricos. Cuando las hojas basales se vuelven amarillas y luego adoptan un tono castaño, suele ser señal de estrés hídrico o drenaje inadecuado. En ese caso, reduzca ligeramente el riego y permita que el sustrato se seque entre riegos.
- Ambiente: temperaturas entre 18–26 °C y evitar heladas; evitar corrientes de aire frío.
- Humedad: prefiere alta humedad; puede beneficiarse de pulverización ocasional o de un humidificador.
- Riego: regar cuando la capa superior del sustrato esté seca; en invierno disminuir la frecuencia para evitar encharcamientos.
- Luz: ubicarla en luz difusa o indirecta; evitar sol directo que puede quemar las hojas.
HÁBITAT de la monstera
Por su naturaleza de planta de clima tropical, la monstera prospera en ambientes con alta humedad, especialmente en el follaje. Sin embargo, no tolera el exceso de riego; este debe hacerse con moderación. Lo más recomendable es rociar las hojas con un atomizador de partículas finas para mantener la humedad de forma suave.
La monstera se desarrolla mejor en sustratos bien drenados y fértiles. Debe ubicarse en lugares donde no reciba sol directo, es decir, bajo la sombra de árboles o en interiores con iluminación indirecta.
Es aconsejable fertilizar de forma regular a lo largo del año. Debe incorporarse al sustrato para suministrar nutrientes de manera gradual. Se puede usar fertilizante líquido balanceado cada 4–6 semanas durante la temporada de crecimiento, o un fertilizante de liberación lenta en los periodos de menor actividad.
- Humedad y temperatura: Mantenga una humedad relativa alta (aproximadamente 60–80%) y temperaturas entre 18–29°C. Evite corrientes de aire frío.
- Sustrato y macetas: Prefiera mezclas ligeras y bien drenadas para plantas tropicales (tierra para macetas con perlita o vermiculita). Trasplante cada 1–2 años según el crecimiento.
- Riego y limpieza: Riegue cuando la capa superior del sustrato esté seca; evite encharcamientos. Limpie las hojas con un paño húmedo para evitar la acumulación de polvo y mejorar la fotosíntesis.
REPRODUCCIÓN de la Monstera
La Monstera se reproduce principalmente por esquejes y por semillas. También puede propagarse por brotes o por acodo (acodamiento). En general, la reproducción por esquejes es más fiable y se recomienda especialmente durante el verano, cuando la planta está en pleno crecimiento.
- Esquejes apicales
Tomar tallos apicales de 10–15 cm que incluyan al menos una yema y un nodo. Cortar con herramientas limpias y desinfectadas. Retirar las hojas inferiores para evitar pudrición; mantener 1–2 hojas en el esqueje, según su tamaño. Colocar el esqueje en sustrato ligero y bien drenante (mezcla para esquejes, turba con perlita, o un sustrato para bonsai) o en agua hasta que aparezcan raíces. Se puede usar una hormona de enraizamiento para aumentar las probabilidades de éxito. Mantener una temperatura cercana a los 25 °C y alta humedad. Las raíces suelen desarrollarse en 4–6 semanas. Una vez enraizado, trasplantar a maceta definitiva y continuar con cuidados normativos. - Esquejes de nudo
También se pueden tomar brotes que contengan un nudo, con o sin hojas. Estos esquejes pueden enraizar de forma similar a los apicales, aunque su desarrollo suele ser más lento. Mantener condiciones cálidas y con alta humedad para favorecer el enraizamiento. - Acodo (acodamiento o layering)
Consiste en inclinar una rama flexible y fijarla en el sustrato para que desarrolle raíces en el nodo de contacto. Cuando la parte enraizada esté suficientemente desarrollada, se separa del tronco madre y se planta por separado en una maceta. Este método es útil para plantas grandes o para conservar la estructura de la planta. Mantener el sustrato húmedo y una temperatura estable para favorecer la formación de raíces. - Semillas
La multiplicación por semillas requiere clima tropical y paciencia. Las semillas deben ser frescas para una buena germinación; su viabilidad disminuye con el tiempo. Si se cultivan en interior, mantener una temperatura de 25–28 °C y alta humedad. La germinación puede tardar de 2 a 6 semanas, dependiendo de la frescura de la semilla y de las condiciones. Tras la germinación, mantener a los plántulas en condiciones adecuadas de luz y humedad para favorecer un crecimiento vigoroso. Esta vía suele ser menos predecible y puede implicar costos variables, pero permite obtener plantas nuevas y, a veces, variedades diferentes. - Polinización y fructificación
En Monstera, la polinización debe hacerse de forma manual, ya que la vida fértil de las flores es muy corta. Si se busca obtener semillas, se debe polinizar las inflorescencias femeninas con polen de una flor masculina, usando un pincel suave y con cuidado de no dañar las flores. El fruto tarda aproximadamente entre 8 y 10 meses en madurar. La fruta de Monstera deliciosa es comestible cuando está madura; su sabor recuerda a la piña y la fruta madura, pero debe consumirse con moderación y precaución, ya que la piel y ciertas sustancias pueden irritar. Consulte fuentes confiables y evite la ingestión si no se está seguro de la tolerancia personal.
USOS
La monstera deliciosa se destaca principalmente por su valor ornamental en interiores, aunque en regiones tropicales también se aprovecha por sus frutos comestibles cuando alcanzan la madurez. Su uso alimentario requiere ciertas precauciones para garantizar la seguridad y la calidad del fruto.
- Uso alimenticio
El fruto madura de forma natural y su pulpa puede consumirse cuando está completamente maduro. Para favorecer la maduración fuera de la planta, se recomienda envolver el fruto en una bolsa de papel y, si es posible, colocarlo junto a una fruta madura que libere etileno. Una vez que las escamas iniciales se separan y la pulpa se expone, se puede extraer y consumir con precaución. El sabor de la pulpa se describe como similar al de la piña. Es crucial evitar ingerir semillas o partes no plenamente maduras, ya que pueden irritar la boca y el aparato digestivo. La fruta es más común en climas cálidos y con condiciones adecuadas de humedad; en interiores es poco frecuente.
- Uso ornamental y decorativo
La monstera es una planta de interior muy apreciada por su follaje grande, brillante y decorativo, que aporta un aire tropical a pasillos, vestíbulos de hoteles, oficinas, restaurantes y viviendas. Con las condiciones adecuadas de luz indirecta, humedad y temperatura, puede desarrollar una copa densa y un aspecto frondoso. Aunque la planta puede florecer en interiores bajo condiciones óptimas, la floración y la fructificación son poco comunes en estos entornos.
- Cuidados para un crecimiento estructurado
Para lograr un aspecto robusto y bien definido, conviene guiar la planta con un tutor o soporte, permitiendo que trepe. Esto facilita que la planta adopte una forma compacta y evita que las ramas lleguen al suelo, se doblen o sufran daños por roce o suciedad. Un tutor bien elegido favorece una distribución equilibrada del crecimiento y facilita la limpieza y el mantenimiento de las hojas.
Tilo
El tilo es uno de los árboles más conocidos por sus múltiples bondades. De sus flores se obtiene una de las infusiones más consumidas a nivel mundial, empleada para la relajación, el descanso y la prevención de diversas afecciones leves.

El tilo pertenece a la familia Malvaceae y al género Tilia. Las variedades más comunes son Tilia cordata (tilo silvestre) y Tilia platyphyllos (tilo común). La hibridación entre estas dos especies da lugar a Tilia × europaea, la forma más cultivada, que también recibe nombres como tilo europeo, tilo híbrido, tillón o tila.
Variedades y clasificación
- Tilia cordata (tilo silvestre): árbol compacto de tamaño medio, hojas redondeadas y flores fragantes utilizadas en infusiones suaves y para fines terapéuticos.
- Tilia platyphyllos (tilo común): hojas de mayor tamaño y forma ligeramente lobulada; flores aromáticas que se usan para infusiones, con un perfil más intenso que el tilo silvestre.
- Tilia × europaea (tilo europeo): híbrido ampliamente cultivado en avenidas y parques; combina rasgos de ambas especies y es la base de la mayor parte de las infusiones comerciales de tilo.
Características del Tilo
El tilo (Tilia) es nativo de Asia, Europa y parte de América del Norte, y, a lo largo de la historia, ha sido introducido en numerosos países para su cultivo ornamental y forestal. Es un árbol de copa amplia y frondosa, muy utilizado para ambientar espacios abiertos como parques, avenidas y grandes jardines.
Se adapta bien tanto a entornos urbanos como rurales, ya que proporciona una sombra amplia y agradable. Sus flores y hojas desprenden un aroma singular y suave, especialmente perceptible durante la primavera y principios del verano, lo que contribuye a crear un ambiente relajante. Su ciclo de vida puede alcanzar varios siglos, con registros de longevidad que rondan o superan los 900 años en condiciones óptimas.

En cuanto a dimensiones, el tilo puede llegar a medir hasta 40 metros de altura. El tronco es grueso y recto, de color oscuro, y la corteza se agrieta con el paso de los años, quedando marcada por surcos y protuberancias características que confieren al árbol un aspecto distintivo.
Entre sus rasgos botánicos más reconocibles destacan:
- Follaje: hojas en forma de corazón con bordes dentados; son grandes y suaves al tacto, de color verde que puede volverse amarillento en otoño.
- Flores: inflorescencias en panículas que aparecen en la primavera; las flores son aromáticas y muy apreciadas por su néctar, fuente importante para las abejas y la producción de miel.
- Usos y manejo: el tilo se utiliza con frecuencia como especie ornamental, y su madera es blanda y fácil de trabajar, adecuada para productos de baja dureza. En la tradición popular se han empleado distintas partes de la planta con fines medicinales y cosméticos.
- Variantes comunes: entre las especies más representativas se encuentran Tilia cordata (tilo de hoja pequeña), Tilia platyphyllos (tilo de hoja grande) y la híbrida Tilia × europaea (tilo europeo).
- Resistencia y cultivo: tolera suelos fértiles y frescos, y prefiere pleno sol o semisombra; es resistente a la polución urbana, aunque puede requerir podas periódicas para mantener la forma y la seguridad en calles y paseos.
Otros rasgos
El tilo es un árbol de hojas caducas. Sus hojas son de forma cordiforme (corazón) y presentan un borde serrado. La lámina mide aproximadamente 6–12 cm de largo y una anchura similar; en la base y a lo largo de la nervadura pueden observarse pelos blancos, especialmente en la cara inferior.
Las flores se agrupan en inflorescencias paniculadas y desprenden un aroma intenso y dulce. Son hermafroditas y se presentan en racimos que recuerdan a un puño. Cada inflorescencia está acompañada por una bráctea foliar alargada que surge desde el centro; las flores muestran cinco pétalos y cinco sépalos, y su color oscila entre blanco marfil y amarillento. Florecen a mediados de la primavera o principios del verano. Tras la floración, las flores pueden secarse a la sombra y luego almacenarse en envases bien sellados, protegidos de la luz y la humedad.

El fruto es una pequeña drupa, ovalada o casi esférica, de unos 6–8 mm de diámetro, que contiene una única semilla en su interior. Estos frutos maduran en verano y pueden permanecer en el árbol durante un tiempo antes de caer.
Además, la madera de tilo es clara, de grano fino y relativamente ligera, lo que la hace apreciada en trabajos de carpintería y ebanistería de pequeño formato. En la tradición herbolaria, las flores secas se utilizan para preparar infusiones que, según la tradición, poseen efectos calmantes; sin embargo, su consumo debe hacerse con precaución y, si es posible, bajo supervisión de un profesional de la salud, especialmente en personas alérgicas o con condiciones médicas preexistentes.
Hábitat y cuidados del tilo
El tilo es un árbol de crecimiento medio a rápido que se adapta a una amplia variedad de suelos, aunque prefiere aquellos profundos, fértiles y bien drenados. No tolera el encharcamiento prolongado, por lo que es esencial garantizar un drenaje adecuado en plantaciones urbanas y jardines.
Entre sus ventajas en entornos urbanos se destacan su tolerancia a la contaminación y al estrés ambiental, así como su capacidad para generar sombra densa que refresca el entorno. Es común verlo en parques, avenidas y jardines, a menudo plantado para mejorar la comodidad peatonal y la estética del paisaje.
- Espacio y raíces: las raíces suelen ser superficiales y pueden extenderse lateralmente. Por ello, debe plantarse a una distancia adecuada de cimientos, pavimentos y otras plantas para evitar daños.
- Riego y mantenimiento: regar de forma moderada para mantener el sustrato fresco, evitando el exceso de agua. En climas cálidos puede requerir riegos más profundos y menos frecuentes; en zonas húmedas, menos riego aún.
- Abono y suelo: las hojas caídas se descomponen y enriquecen el suelo, aportando nutrientes. La cobertura de mantillo o compost orgánico mejora la estructura del terreno y la fertilidad.
Propagación y ciclo de vida
La propagación del tilo se logra principalmente por semillas. Para la reproducción, se deben sembrar en primavera; la germinación suele ocurrir en unas pocas semanas, aunque la dormancia de las semillas puede requerir estratificación en frío para mejorar la germinación.
Componentes de la planta
Las flores de tilo contienen diversos principios activos que contribuyen a sus beneficios para la salud. Entre ellos se hallan los siguientes:
- Mucílagos son sustancias gelificantes que proporcionan un efecto demulcente, suavizando las mucosas de la garganta y las vías respiratorias cuando se preparan en infusión.
- Flavonoides con acción antioxidante y antiinflamatoria, ayudan a reducir la irritación y apoyan la protección de las células.
- Taninos con efecto astringente, que pueden contribuir a calmar irritaciones leves y a mejorar la sensación de bienestar en casos de molestias digestivas o irritación de la mucosa oral.
- Saponinas propiedades expectorantes y suavemente irritantes que facilitan la eliminación de mucosidad en procesos de tos.
- Tocoferol conocido como vitamina E; actúa como antioxidante, protegiendo las células del daño oxidativo.
- Azúcares y aminoácidos aportan energía ligera y contribuyen al perfil nutricional de la infusión; los aminoácidos participan en diversos procesos metabólicos.
- Aceites esenciales y compuestos volátiles aportan aroma característico y pueden contribuir a efectos calmantes y a la fragancia agradable de la tisana.
Usos medicinales del tilo
Del tilo se aprovechan todas sus partes: tallo, corteza, hojas y flores, para la elaboración de remedios. A partir de estas partes se preparan infusiones que pueden presentar efectos sedantes, diuréticos, antiinflamatorios y antiespasmódicos.
Se emplea para aliviar la tos, favorecer la digestión, apoyar el control de la presión arterial y contribuir al manejo del insomnio; también se utiliza para aliviar la migraña y diversas molestias respiratorias.
- Calmar los nervios y la ansiedad leve
- Relajar y desinflamar los músculos
- Ayudar a disminuir la taquicardia en situaciones de tensión
- Ayudar a reducir la fiebre
- Aliviar síntomas del resfriado, la gripe, la bronquitis y el asma
- Promover la sudoración en procesos febriles
- Aliviar dolores de cabeza, cuello y abdomen
- Estimular las defensas del organismo
- Favorecer la función renal
- Calmar el picor causado por insectos y aliviar heridas y quemaduras solares
Formas de uso y precauciones: la infusión de tilo se prepara con flores secas (y, opcionalmente, una pequeña cantidad de hojas). Tomar una o dos tazas al día suele ser suficiente. No exceda las dosis recomendadas y evite su uso prolongado sin supervisión profesional. Puede provocar somnolencia; no conduzca ni se ponga al frente de maquinaria hasta conocer su efecto. No se recomienda su uso durante el embarazo y debe consultarse con un profesional de la salud en niños pequeños o si se padecen condiciones médicas preexistentes.
Cómo se prepara el tilo
El tilo puede consumirse en infusión. Esta se prepara colocando de cinco a diez hojas en una taza de agua caliente y dejándola reposar entre 5 y 10 minutos. Se puede beber varias veces a lo largo del día para aprovechar sus efectos suaves y calmantes.
También es posible preparar un cataplasma machacando las hojas y las flores. Este uso es tradicional para aliviar molestias asociadas al reumatismo y a la inflamación localizada.
El agua aromatizada de tilo resulta muy beneficiosa. Se prepara dejando hervir agua y añadiendo varias hojas. Una vez que enfría ligeramente, se puede colocar en una tina para lavar y desinflamar los pies.
Además, las hojas, flores y la corteza se procesan para la elaboración de cremas, aceites, ungüentos y productos de belleza, como mascarillas y champú.
Notas de seguridad y recomendaciones
- Realice una prueba de alergia en la piel antes de usar cualquier preparado a modo cosmético o de consumo, especialmente si tiene antecedentes de reacciones alérgicas.
- Consulte a un profesional de la salud si está embarazada o en periodo de lactancia, o si está tomando medicamentos, antes de usar tilo con fines terapéuticos o cosméticos.
- No exceda las dosis recomendadas y evite el uso prolongado sin supervisión médica, particularmente en infusiones o cataplasmas.
- Mantenga los productos de tilo fuera del alcance de niños y almacénelos en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
Celidonia
La celidonia es una planta herbácea perenne que crece con facilidad en zonas húmedas y sombreadas, a menudo junto a cursos de agua. Es famosa por su látex, una secreción gomosa de color anaranjado que se asemeja al yodo. Este látex contiene varios alcaloides y, a lo largo de la historia de la medicina tradicional, se le han atribuido propiedades medicinales notables. Sin embargo, su seguridad y eficacia no están demostradas de forma concluyente y su uso debe hacerse con extrema precaución.

NOMBRE Y TAXONOMÍA
La planta recibe también el nombre común de planta de las golondrinas. Probablemente se debe a que en griego antiguo celidonia significa golondrina, o a una tradición popular que vincula a las aves con la curación de afecciones oculares en los pichones. Más allá de estas historias, el nombre popular se ha mantenido en varias regiones. Otros nombres que se le han dado son cirigüeña, quitaverruga y planta del yodo.
Su nombre científico es Chelidonium majus, y pertenece a la familia Papaveraceae. Es una especie tradicionalmente citada en la herbolaria europea y se distingue por su secreción láctea color naranja, así como por su conjunto de alcaloides.
- Principios activos principales: alcaloides isoquinolínicos como chelidonina, sanguinarina y chelerythrina, entre otros.
- Composición y otros componentes: el látex naranja contiene aceites esenciales y pigmentos naturales (carotenoides) que le confieren su color; también se han descrito diversos flavonoides.
- Usos tradicionales y consideraciones: se ha utilizado tópicamente para verrugas, irritaciones cutáneas y ciertas afecciones oculares en prácticas populares. Su uso externo debe ser controlado y nunca debe aplicarse en ojos sanos; no existe evidencia suficiente para justificar su ingesta.
- Precauciones y toxicidad: la planta contiene compuestos tóxicos; la ingestión puede causar náuseas, dolor abdominal, daño hepático y otros efectos graves. Puede irritar la piel y los ojos. No se recomienda durante el embarazo o la lactancia; manténgase fuera del alcance de niños; consulte a un profesional antes de usarla y evite automedicar.
- Notas de cultivo y recolección: crece en suelos húmedos y a menudo en bordes de caminos y en praderas humedecidas; al cortarla, desprende el látex de color naranja; para recolección se debe hacer con protección y en cantidades limitadas para evitar daños a la planta.
ORIGEN
La celidonia (Chelidonium majus) es nativa de Europa y Asia Occidental. Su presencia se documenta desde regiones mediterráneas hasta zonas templadas de Asia, y se la considera autóctona de los Pirineos, la cordillera situada al norte de la Península Ibérica.
En las últimas décadas se ha naturalizado en muchas otras áreas del mundo con climas templados. Su capacidad para prosperar en suelos perturbados facilita su aparición frecuente cerca de viviendas, en jardines, escombros y muros, así como en terrenos degradados por la actividad humana.
Identificación rápida:
- Tallo erguido, frecuentemente ramificado.
- Hojas alternas, profundamente lobuladas y dentadas.
- Flores amarillas dispuestas en racimos o panículas durante la primavera y principios del verano.
- Savia lechosa de color amarillento al cortarla o dañarla.
Advertencia: la celidonia contiene alcaloides y puede ser tóxica. No debe consumirse y se debe evitar el contacto prolongado con la piel sin protección. Su uso en medicina tradicional se documenta históricamente, pero debe practicarse con precaución y, cuando corresponda, bajo supervisión profesional.
CARACTERÍSTICAS de la Celidonia

La celidonia (Chelidonium majus) es una planta herbácea que puede ser perenne o bienal. Alcanza hasta aproximadamente 1 m de altura. Es apreciada desde la antigüedad por sus usos en la medicina popular para aliviar y tratar diversas dolencias. Al cortarse, la planta exuda un látex de color amarillento-anaranjado, característico de la especie.
Raíz, Tallo y Hojas
Las raíces son delgadas y extendidas. El tallo es recto y presenta vellos en la base. Las hojas son alternas, profundas en su lobulación y con bordes dentados, y pueden medir alrededor de 16 cm de largo por 8 cm de ancho. En todas sus partes, la concentración de alcaloides isoquinolínicos puede variar según la edad de la planta y las condiciones de cultivo.
Flores, Frutos y Semillas
Las inflorescencias son umbelas que agrupan de tres a ocho flores actinomorfas. Aparecen desde la primavera hasta el verano; las flores son de color amarillo intenso y presentan dos sépalos caducos, cuatro pétalos dispuestos en cruz, un pistilo y numerosos estambres.

El fruto es una cápsula cilíndrica y delgada que madura y se abre, liberando numerosas semillas diminutas. Las semillas son planas, de color pardo oscuro y contienen una cantidad notable de aceite.
Conservación y composición química: Las partes de la Celidonia deben emplearse frescas para conservar sus compuestos activos, ya que tienden a perder potencia con el tiempo. La planta contiene alcaloides isoquinolínicos presentes en tallos, hojas y raíces; la concentración varía según la parte y las condiciones ambientales, como la exposición solar y la madurez de la planta.
Usos, precauciones y recomendaciones
Usos tradicionales: En la medicina tradicional, se han utilizado preparados externos de Celidonia para afecciones cutáneas como verrugas, irritaciones y problemas dermatológicos leves, así como para aliviar molestias de la garganta mediante gárgaras caseras. En ningún caso debe usarse de forma interna sin supervisión profesional. Los extractos y preparaciones comerciales deben adquirirse de fuentes confiables.
Advertencias y seguridad: Los alcaloides isoquinolínicos pueden ser tóxicos si se ingieren en cantidades elevadas y pueden afectar el hígado y el sistema nervioso. Las mujeres embarazadas, lactantes y las personas con hepatopatías deben evitar su uso interno. Su empleo externo debe hacerse con cautela para evitar irritación cutánea o reacciones alérgicas. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de irritación, dolor persistente o malestar, suspender su uso y consultar a un profesional de la salud.
USOS MEDICINALES
La celidonia (Chelidonium majus) es una planta cuyas partes se han utilizado tradicionalmente con fines medicinales. La raíz contiene alcaloides activos, pero la planta puede ser tóxica; por ello su uso debe limitarse a formulaciones adecuadas y, preferentemente, bajo supervisión profesional. En la medicina actual, muchos de sus usos descritos en la tradición popular carecen de respaldo clínico contundente.
A continuación se presentan aplicaciones descritas históricamente, con las debidas precauciones de seguridad y eficacia:
- Aplicaciones dermatológicas (uso externo): se ha empleado para tratar quemaduras superficiales y para la eliminación de verrugas mediante la aplicación de jugo, savia o preparados tópicos. Es importante evitar piel sana extensa, suspender ante irritación y consultar a un profesional ante dudas.
- Aplicaciones oftálmicas (uso externo): en la tradición se ha utilizado jugo o extractos para determinadas molestias oculares. Este uso puede irritar la conjuntiva y no cuenta con pruebas concluyentes de eficacia; debe realizarse únicamente con productos oftálmicos autorizados y, si es posible, bajo supervisión profesional.
- Afecciones respiratorias y otros usos generales: en la medicina popular se ha atribuido a la planta ciertos efectos para trastornos respiratorios como gripe, asma o bronquitis. No hay evidencia clínica que respalde su eficacia y el uso interno puede ser peligroso por la toxicidad de los alcaloides. Evítese la automedicación y consulte a un profesional de la salud.
Advertencias y seguridad: la savia y los extractos pueden causar irritación cutánea y quemaduras si hay contacto prolongado. Realice una prueba de parche y evite la exposición de piel irritada. No se debe ingerir internamente; su uso puede dañar el hígado y otros órganos. No se recomienda durante el embarazo ni la lactancia. En caso de ingestión accidental, busque atención médica de inmediato.
Otras propiedades curativas de la Celidonia
La celidonia (Chelidonium majus) es una planta tradicionalmente utilizada en la medicina popular. Contiene alcaloides como la chelidonina, que pueden provocar efectos farmacológicos, pero también toxicidad si se ingiere o se aplica sin la debida dilución y supervisión. Por ello, debe emplearse con extrema precaución.
A continuación se presentan algunas indicaciones que se han atribuido a la planta, siempre en el marco de la tradición popular. Estas afirmaciones no están respaldadas de forma consistente por evidencia clínica robusta, y su uso debe ser supervisado por profesionales de la salud.
- Eficacia frente a lesiones del VPH: se ha utilizado para tratar ciertas lesiones cutáneas, pero no hay suficiente evidencia científica para confirmar una eficacia frente al Virus del Papiloma Humano (VPH). Su aplicación directa en mucosas puede irritar o causar daño; no debe emplearse como tratamiento primario.
- Propiedades sedantes, laxantes y analgésicas: en tradiciones herbales se ha descrito como laxante y sedante, y se han atribuido efectos analgésicos suaves. Estos usos conllevan riesgos de toxicidad y deben evitarse fuera de indicaciones clínicas o de supervisión adecuada.
- Vómitos, náuseas y aspectos metabólicos: también se ha dicho que alivia náuseas y vómitos, y que puede influir de forma anecdótica en la glucemia y el perfil de colesterol. No hay evidencia suficiente para respaldar estas afirmaciones en la práctica clínica.
- Trastornos circulatorios y hepáticos: algunas preparaciones se han usado para hipotensión y afecciones hepáticas o circulatorias en la tradición popular. Estas preparaciones deben hacerse con extremo cuidado, dado su potencial tóxico; no deben usarse sin asesoramiento médico.
- Uso en Asia y perspectivas anticancerígenas: en ciertos países asiáticos, como Corea, la celidinia es conocida por supuestas propiedades antitumorales y antimicrobianas, e por su uso en ciertas inflamaciones óseas. En otros lugares también se ha promovido como agente anticancerígeno, pero no existen pruebas clínicas sólidas que respalden estas afirmaciones. Su uso como tratamiento oncológico no debe sustituir a tratamientos aprobados.
FORMAS DE USO
La celidonia se utiliza principalmente de forma externa, aplicando el jugo o el látex recién extraído sobre la zona afectada. También se elaboran preparaciones para uso tópico a partir de hojas, tallos y flores, como infusiones, tisanas, jarabes, pomadas, tinturas y licuados. Además, existe la preparación conocida como vino de celidonia, elaborada macerando las hojas en vino blanco para obtener un extracto que se utiliza en aplicaciones externas o en diluciones para uso tópico.
- Uso externo directo: aplicar el jugo o el látex sobre la zona afectada; evitar mucosas, ojos y piel irritada; no aplicar sobre heridas abiertas.
- Preparaciones tópicas: pomadas, cremas, ungüentos y tinturas diluidas para uso local.
- Preparaciones para consumo externo: infusiones, tisanas y jarabes destinados a uso externo o para limpieza de la piel, siempre en diluciones adecuadas y con indicación profesional.
- Vino de celidonia: hojas maceradas en vino blanco para obtener un extracto; se aplica externamente o se usa diluido para uso en la piel.
Precauciones: Se recomienda un uso externo y localizado, evitando exposiciones prolongadas y contacto con mucosas o piel dañada. La dosis debe ser moderada debido a la presencia de alcaloides activos en la planta. No debe ser consumida por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni por niños. Lo mejor es consultar al médico antes de iniciar su ingesta o uso interno, y seguir las indicaciones de un profesional de la salud. Mantenga cualquier preparado fuera del alcance de los niños y evite su aplicación en heridas abiertas o en los ojos.
REPRODUCCIÓN de la Celidonia
La Celidonia se planta al inicio de la primavera. Aunque es una planta silvestre, prefiere suelos de tierra suelta, húmeda y bien nutrida con abono. En verano conviene mantenerla en semisombra para evitar estrés hídrico excesivo.
Se puede reproducir por semilla, en un semillero. Otra opción es dividir las matas, tomando una porción del rizoma de una planta adulta con varios años de crecimiento y trasplantándola con cuidado.
Sus semillas ovoides presentan un arilo blanco del que se alimentan las hormigas, lo que favorece la dispersión natural por hormigas.
La celidonia puede comportarse como una planta invasiva en condiciones favorables, debido a su desarrollo rizomático y a su rápido crecimiento. Es resistente a las bajas temperaturas y tolerante a la resequedad; sin embargo, un riego regular y un sustrato fértil favorecerán un crecimiento más vigoroso y sano.
- Propagación por semilla: sembrar en semillero al inicio de la primavera; cubrir ligeramente las semillas y mantener una humedad constante. La germinación suele ocurrir en 2–4 semanas, dependiendo de la temperatura y la humedad.
- Propagación por división: en plantas adultas de al menos 3 años, dividir cuidadosamente el rizoma y trasplantar las divisiones a una profundidad similar a la original; regar tras la siembra para asentar el sustrato.
- Notas de cultivo: debido a su posible carácter invasivo, conviene controlar las nuevas plántulas y evitar que se propague hacia praderas o zonas no deseadas.
- Cuidados generales: buscar una exposición que combine sol y semisombra, riego regular, mulching ligero para conservar la humedad y aporte de abono orgánico a intervalos moderados.
OTROS USOS DE LA CELIDONIA
La celidonia, conocida como Chelidonium majus, ha sido utilizada en tradiciones populares con fines cosméticos no invasivos. En forma de licuado con un poco de agua, se ha empleado para reducir, de manera superficial, el crecimiento de vello en la cara, los brazos y las piernas.
La aplicación consiste en aplicar el licuado sobre las zonas indicadas, dejar actuar durante varias horas y luego enjuagar la piel. Este procedimiento se puede repetir varias veces a lo largo de la semana.
Es importante destacar que la celidonia es una planta tóxica y no comestible. Su savia y extractos pueden irritar la piel, provocar dermatitis alérgica y, con exposición repetida o prolongada, fotosensibilización. Por ello, su uso cosmético debe hacerse con extrema precaución y, cuando sea posible, bajo supervisión profesional. En muchos países, estos usos no están plenamente respaldados por la evidencia científica y pueden estar regulados o desaconsejados.
Más allá de estos usos cosméticos, la celidonia se valora por sus propiedades y aplicaciones terapéuticas en la medicina tradicional y en la farmacología moderna. Sus alcaloides, entre ellos la chelidonina, han sido objeto de investigación por posibles efectos antiinflamatorios, antivirales y hepatoprotectores. Sin embargo, la administración de extractos debe ser controlada, ya que la dosificación y la composición pueden variar y afectar la seguridad.
- Precauciones y pruebas de seguridad: si decide probar un preparado de celidonia, realice una prueba de parche en una zona pequeña de la piel y evite mucosas, ojos y piel irritada. Suspenda el uso ante cualquier signo de irritación.
- Alternativas seguras para la depilación: métodos probados y regulados como depilación láser, ceras, o cremas depilatorias comerciales, siguiendo las indicaciones del fabricante y, si es posible, asesoramiento dermatológico.
- Asesoramiento profesional: consulte a un dermatólogo o profesional de la salud antes de utilizar extractos o preparados de celidonia, especialmente si está embarazada, lactando, padece alergias o enfermedades hepáticas.
Paico
El paico (Dysphania ambrosioides) es una planta tradicional de la cultura hispanoamericana, conocida en la botánica y en la gastronomía desde tiempos ancestrales. Entre sus nombres comunes se cuentan: hierba hormiguera, hierba lombriguera, pichín, yerbasanta, hierba hedionda, hierba sagrada, ambrosía de México, hierba de Santa María, té de Nueva España y té de México.

Clasificación y nomenclatura
El paico pertenece a la familia Amaranthaceae y, en la taxonomía actual, al género Dysphania. Su nomenclatura clásica la sitúa como Dysphania ambrosioides; anteriormente se la clasificaba en Chenopodium.
Característica botánica
La mata de paico no es muy frondosa. Su altura habitual no suele superar el metro y medio. Sin embargo, es muy aromática y contiene diversos compuestos que aportan fragancias apreciadas y, en la tradición popular, se le atribuyen beneficios para la salud.
La planta es perenne y presenta un tallo hueco y velloso. En algunas plantas el tallo es simple, mientras que en otras puede ramificarse desde la base. Las hojas son verdes, de forma semiovalada, anchas en la base y más estrechas hacia la punta, semejando una lanza. Su tamaño máximo alcanza unos 10 centímetros de largo por 5 de ancho. Las hojas tienen la orilla dentada como una sierra, y las más jóvenes pueden ser lisas.
Del paico brotan numerosas flores diminutas, agrupadas en una espiga que surge de la base del tallo. Estas flores dan paso a un fruto en forma de cápsula que contiene semillas lisas, negras y brillantes; la cápsula mide aproximadamente 7 milímetros de longitud y se desprende con facilidad al madurar.
Origen histórico y distribución

El paico procede de México y, según relatos históricos, fue introducido en esa región en 1577 por Francisco Hernández de Toledo, médico de la corte de Felipe II. A partir de entonces, los pueblos de la Amazonía le reconocieron usos medicinales y, con el tiempo, su cultivo y empleo se extendieron hacia otras regiones de Sudamérica y hacia Estados Unidos, especialmente en zonas de clima cálido.
Hábitat, cultivo y propagación
El paico puede crecer de forma silvestre en suelos fértiles, con abundante materia orgánica y alta humedad. También se desarrolla en terrenos montañosos, espacios baldíos, matorrales y bosques. Es común hallarlo en jardines y terrazas, donde se cultiva en macetas. Se reproduce por semillas y por retoños, y puede plantarse durante todo el año.
Condiciones de cultivo:
- Clima: templado a cálido; prospera a temperaturas moderadas y cálidas, con buena luminosidad.
- Suelos: fértiles, con abundante materia orgánica y buena retención de humedad; tolera suelos ligeramente pobres si se mantiene un riego regular.
- Propagación y manejo: se reproduce por semillas y por retoños; puede cultivarse en macetas o en huertos; se recomienda poda para mantener la forma y evitar un crecimiento descontrolado.
Notas ecológicas y culturales:
- Es una planta de interés cultural en varias comunidades y, además de su uso culinario, se ha empleado tradicionalmente como planta aromática y, en algunos contextos, como repellente de insectos en huertos. Su cultivo debe manejarse con cuidado para evitar su dispersión descontrolada.
Composición química y seguridad
El paico (Epazote) es una planta aromática cuyas sustancias se distribuyen principalmente en un aceite esencial, así como en compuestos fenólicos, taninos, limoneno, alcanfor y sales minerales. A continuación se describen los componentes más relevantes y sus características habituales.
- Aceite esencial – Se halla distribuido por toda la planta, con mayor concentración en las semillas. Entre sus componentes destacan ascaridolo, p-cimol, diversos terpenos volátiles y safrol, además de otros compuestos minoritarios que completan el perfil oleoso.
- Ascaridolo – Es el principal componente responsable de la actividad antiparasitaria atribuida al paico. Su presencia es frecuente en la mayoría de las muestras de aceite esencial, aunque varía según la variedad y las condiciones de cultivo.
- Otros terpenos del aceite – Limoneno, carburos terpénicos y otros monoterpenos que contribuyen al aroma característico.
- Taninos y pectinas – Presentes en la planta, aportan efectos astringentes leves y pueden influir en la textura de preparaciones locales.
- Alcaloides y compuestos menores – Incluyen quenopodina y otros alcaloides identificados en la fitoquímica del género Chenopodium.
- Sales minerales – Minerales y oligoelementos presentes en trazas que pueden aportar valor nutricional.
Variabilidad de la composición y consideraciones de seguridad
La composición química del paico varía según la variedad taxonómica, las condiciones de cultivo, la madurez de la planta y el método de cosecha y secado. En la variedad Chenopodium ambrosioides var. anthelminticum se reportan mayores niveles de ascaridolo, lo que se asocia a una mayor potencia antiparasitaria, pero también a un mayor potencial de efectos adversos si se consumen dosis elevadas.
Precauciones: el ascaridolo puede irritar el tracto gastrointestinal y, en dosis altas, causar dolor abdominal, náuseas, vómitos e incluso convulsiones. Por ello, no se recomienda su consumo durante el embarazo o la lactancia y debe evitarse en niños pequeños. En contextos de uso tradicional, las preparaciones deben elaborarse con cautela y, cuando sea posible, a partir de extractos estandarizados para reducir la variabilidad de la composición.
Usos tradicionales y medicinales
Aplicaciones y usos tradicionales
Uso antiparasitario en la medicina tradicional para tratar helmintiasis según prácticas regionales de América Latina y algunas comunidades indígenas.
- Carminativo y digestivo: se emplea para aliviar la flatulencia, mejorar la digestión y aliviar molestias estomacales leves.
- Uso culinario: en algunas cocinas se emplea como condimento, aportando aroma intenso y sabor característico; se recomienda moderación debido a su potencia aromática y posibles efectos adversos.
Usos medicinales
El paico, conocido también como epazote, se emplea tradicionalmente para combatir enfermedades causadas por parásitos intestinales y lombrices. Sus semillas concentran el aceite esencial, mientras que las hojas se mastican para favorecer la digestión. En la medicina tradicional también se reconocen propiedades antiinflamatorias y analgésicas, aunque la evidencia científica disponible es limitada. Los usos se apoyan principalmente en la tradición popular y deben aplicarse con precaución.
Hay diversas maneras de aprovecharlo:
- Contra los parásitos: la infusión de paico es una preparación tradicional para eliminar parásitos intestinales y aliviar molestias asociadas como disentería y malestar estomacal. Para prepararla, se hierven 250 ml de agua y se añaden ocho hojas de paico; después de dejar reposar, se bebe en varias tomas hasta que ceden los síntomas. También se pueden triturar las hojas y consumirlas con un poco de líquido. El té de paico también se ha utilizado como repelente de insectos cuando se aplica en las zonas deseadas.
- Contra las lombrices: el extracto de paico se usa para desparasitar. Una forma típica consiste en triturar varias semillas y mezclar con un vaso de agua; los adultos pueden tomar un vaso de este preparado al día y los niños medio vaso, sin exceder la dosis para evitar efectos tóxicos. Con las hojas y las flores del paico también se elaboran tizana y jugo. Para preparar un zumo, se exprimen varias hojas frescas y se calientan al baño María; se les añade leche y azúcar. Se recomienda consumirlo en pequeñas dosis a lo largo del día (tres tomas). En la tradición popular, este preparado se utiliza para aliviar gripe, catarros, resfriado, gastritis y malestar estomacal, así como para sinusitis.
Precauciones y consideraciones: el paico contiene compuestos que pueden ser tóxicos en dosis elevadas, especialmente en las semillas y ciertos aceites esenciales. Por ello, no se debe exceder la dosis indicada y no se recomienda su uso prolongado. No se recomienda su consumo durante el embarazo o la lactancia, ni para niños pequeños sin supervisión médica. Ante cualquier duda, conviene consultar a un profesional de la salud antes de incorporar el paico como remedio habitual.
Usos en la gastronomía
En la cocina mexicana, el paico (Dysphania ambrosioides), conocido también como epazote, aporta un aroma y sabor característicos que realzan numerosos platillos. Sus hojas frescas se utilizan principalmente para sazonar y perfumar preparaciones durante la cocción, mientras que las semillas se emplean con menor frecuencia como especia en recetas específicas.
Las hojas destacan por su papel en:
- Frijoles y legumbres: incrementan el aroma y ayudan a reducir la flatulencia. Es común añadir unas cuantas hojas durante la cocción de frijoles, caldos y sopas.
- Guisos y salsas: se incorpora en guisos de pollo, carne y verduras para aportar un sabor herbáceo distintivo.
- Platos regionales: forma parte de recetas tradicionales que requieren hierbas aromáticas, como ciertos moles, chilaquiles y tamales.
- Semillas como especia: en menor medida, se pueden moler o usar enteras en cantidades muy pequeñas para dar un toque aromático intenso en caldos o salsas; su potencia exige moderación.
Advertencia: el paico contiene compuestos aromáticos potentes. Su consumo debe hacerse con moderación: en grandes cantidades puede provocar malestar estomacal y otros efectos. No se recomienda su uso durante el embarazo. Para aprovechar su aroma sin sobrecargar la preparación, se puede añadir al inicio de la cocción y retirar las hojas al finalizar, o usar dosis muy moderadas en guisos y caldos.
Efectos contraproducentes
Aunque el paico o epazote puede aportar beneficios en ciertas preparaciones culinarias y usos tradicionales, su consumo en dosis elevadas o fuera de indicaciones médicas puede resultar tóxico. La planta contiene compuestos que, en cantidades significativas, pueden afectar la función de riñones, corazón y otros tejidos del organismo.
No se recomienda su ingestión en ciertos grupos de riesgo: niños, mujeres en estado de gestación y personas con antecedentes de problemas renales o hepáticos. En cualquier caso, su uso debe ser moderado y, cuando se persigan fines terapéuticos, debe realizarse bajo supervisión médica y con indicaciones claras.
- La ingesta en grandes cantidades puede provocar náuseas, dolor abdominal, vómitos, mareos y daño renal o hepático.
- La exposición repetida o crónica puede aumentar los riesgos y afectar el sistema cardiovascular.
- El uso durante el embarazo puede representar un riesgo para el feto; se recomienda evitarlo.
- En personas con enfermedad renal o hepática, conviene evitar su consumo o consultar previamente a un profesional.
- Si aparecen síntomas de intoxicación, se debe buscar atención médica de inmediato.
- En la cocina, se emplea en cantidades muy pequeñas para dar sabor; no debe utilizarse como tratamiento médico.
Para cualquier uso medicinal, consulte siempre a un profesional de la salud y siga las recomendaciones clínicas.
Plantas vasculares
En el mundo existen poco más de 300 mil especies de plantas vasculares. Poseen tejidos lignificados que permiten el transporte de agua y minerales a través del cuerpo de la planta. Se componen de raíz, tallo y hojas. Dentro de este grupo se distinguen las pteridófitas, que se reproducen por esporas, y las espermatófitas, que se subdividen en gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas pueden ser dioicas o monoicas, y las angiospermas son principalmente hermafroditas, aunque también existen especies dioicas. A veces se las conoce como plantas vasculares superiores o cormófitas.

No se dispone de datos exactos sobre el origen y la evolución de las plantas vasculares. Sin embargo, la evidencia fósil y las investigaciones moleculares han permitido plantear diversas hipótesis al respecto.

Se han encontrado fósiles de esporas triletes con paredes delgadas, características de las plantas vasculares, en sedimentos que datan del Cámbrico y que proceden de antiguos bloques continentales como Gondwana. No obstante, los vestigios de plantas con órganos vasculares más desarrollados parecen remontarse al Silúrico, hace unos 420–430 millones de años. Entre los fósiles más citados se encuentra Cooksonia, un género de plantas vasculares extintas que suele considerarse uno de los primeros linajes en originarse en la Tierra. Cooksonia presentaba una anatomía vascular relativamente simple, con ejes ramificados, esporangios terminales y conductos de flujo de fluidos en una organización elemental.
Estos hallazgos ayudan a entender el papel crucial de las plantas vasculares en la colonización de los ambientes terrestres, ya que su desarrollo permitió la aparición de una fauna más diversa al estabilizar suelos, regular el agua del paisaje y crear nuevos hábitats.
- Pteridófitas: se reproducen por esporas; carecen de semillas; entre los ejemplos se encuentran los helechos (Pteridium, Dryopteris), las equisetóneas (Equisetum) y las psilotáceas. Su ciclo de vida alterna entre una generación haploide (gametófito) y una generación diploide (esporófito). Suelen prosperar en ambientes húmedos y sombreados.
- Espermatófitas: poseen semillas; se subdividen en:
- Gimnospermas: semillas desnudas; ejemplos: pinos (Pinus), abetos (Abies), cícadas y ginkgo. Sus estructuras reproductivas se organizan en conos; pueden ser dioicas o monoicas.
- Angiospermas: semillas encerradas en un fruto; ejemplos: rosas, leguminosas, gramíneas y frutos tropicales. Se caracterizan por la presencia de flores y frutos; la mayoría presentan flores hermafroditas, aunque existen especies dioicas.
Órganos fundamentales de las Plantas Vasculares

En el desarrollo del embrión, la raíz es el primer órgano que se forma. La radícula emerge rompiendo la cubierta de la semilla y crece guiada por la gravedad (geotropismo). La raíz se organiza en distintas zonas: la cofia (caliptra) protege la punta; la región de división celular; la zona de elongación y la zona de diferenciación, donde se forman células especializadas y pelos radiculares que facilitan la absorción de agua y nutrientes.
En las plantas vasculares, las raíces se ubican principalmente bajo la superficie del suelo. Pueden ser subterráneas o, en algunas especies, adaptarse al medio aéreo: raíces aéreas que crecen sobre el sustrato o sobre otros organismos, y raíces de aireación que permiten el intercambio de oxígeno en suelos mal oxigenados o en ambientes emergentes. Ejemplos de estas adaptaciones incluyen las raíces pneumatóforas de manglares y las raíces adventicias que se desarrollan a partir de tallos o hojas.
Las raíces cumplen funciones esenciales: absorción de agua y sales minerales; anclaje y sostén de la planta; almacenamiento de reservas de alimento y nutrientes; y, en varias especies, reproducción vegetativa mediante estructuras como rizomas, bulbos o tubérculos, que permiten la propagación sin semillas y la colonización de nuevos sustratos. Además, forman asociaciones con hongos micorrícicos que mejoran la captación de fósforo y otros nutrientes.
El tallo, otro órgano característico de las plantas vasculares, crece en dirección opuesta a la raíz: hacia arriba, elevando hojas, brotes, flores y frutos por encima del suelo. Está formado por nodos y entre nodos se sitúan las hojas; las yemas, ya sean axilares o apicales, dan lugar a ramas y a la formación de flores.
El tallo cumple funciones de sostén y conducción: transporta agua, sales minerales y productos de la fotosíntesis entre las raíces y las hojas a través del sistema vascular formado por xilema y floema. Este sistema de conducción facilita la distribución de nutrientes y la comunicación entre las distintas partes de la planta. En muchas plantas, el tallo también almacena reservas y puede presentar estructuras subterráneas como tubérculos, bulbos o rizomas, que permiten la supervivencia y la propagación en diferentes ambientes.
Sistema de circulación
El sistema de circulación transporta líquidos y nutrimentos por toda la planta, conectando hojas, raíces y tallos para sostener el crecimiento, la nutrición y la respuesta a los cambios ambientales. Este sistema está formado por dos tejidos especializados que se conectan entre sí: xilema y floema.
El xilema transporta agua y minerales desde las raíces hacia las partes aéreas de la planta, mientras que el floema distribuye los azúcares y otros compuestos orgánicos producidos durante la fotosíntesis. El flujo en el xilema suele ser mayoritariamente ascendente y está impulsado por la transpiración; el floema realiza una translocación que puede ser bidireccional, moviendo recursos hacia los tejidos que los requieren o almacenan. El término xilema deriva del griego xylon (madera) y su uso en botánica se consolidó en el siglo XIX.
Tejidos fundamentales en las plantas vasculares
- Epidermis: Es la capa externa de células que recubre hojas, flores, raíces y tallos. Constituye la frontera entre la planta y el entorno. Entre sus funciones se incluyen la reducción de la pérdida de agua mediante la cutícula, la regulación del intercambio de gases a través de los estomas, la secreción de sustancias metabólicas y, en las raíces, la absorción de agua y minerales.
- Esclerénquima: Tejido de soporte rígido que confiere dureza a la planta. Sus paredes celulares contienen lignina y celulosa, y está compuesto por fibras y traqueidas esclerénquimas. Proporciona rigidez estructural y protección, especialmente en tejidos maduros.
- Colénquima: Tejido de apoyo flexible formado por células alargadas con paredes primarias engrosadas irregularmente. Proporciona sostén estructural, particularmente en zonas de crecimiento de tallos y hojas. Las células suelen permanecer vivas y contienen paredes gruesas de celulosa y pectina, manteniendo la elasticidad necesaria durante el desarrollo.
- Meristemas: Tejidos meristemáticos que dan lugar a nuevos órganos y permiten el crecimiento de la planta. Se clasifican en meristemas apicales (en las puntas de raíces y brotes), intercalares (en algunas especies, entre segmentos de tallo) y laterales (en los bordes, posibilitando el crecimiento en grosor).
- Parénquima: Tejido fundamental de relleno y función versátil. Forma la corteza y la médula de tallos, la corteza de las raíces y el mesófilo de las hojas. También constituye la pulpa de las frutas y el endosperma de muchas semillas. Sus células pueden realizar fotosíntesis (clorénquima), almacenar agua o sustancias de reserva, y participar en la regeneración y reparación de tejidos.
Jengibre
El jengibre es ampliamente utilizado en la medicina y la cocina por sus múltiples beneficios para la salud. Sus propiedades se deben a una compleja combinación de compuestos bioactivos que actúan de forma sinérgica para promover la digestión, reducir la inflamación y aportar antioxidantes. Entre estos componentes se destacan:

- Minerales: fósforo, manganeso y zinc
- Vitaminas: niacina y ácido ascórbico
- Aminoácidos, flavonoides y otros antioxidantes
- Hidratos de carbono y aceites esenciales volátiles
El nombre científico del jengibre es Zingiber officinale. Pertenece a la familia Zingiberaceae. Es originario de Asia tropical, y a partir de ahí se ha extendido a numerosos países tropicales y subtropicales del mundo. En la cocina se consume fresco, en conserva, seco o en polvo, y también se emplea en infusiones y extractos medicinales.
CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN
Los tallos subterráneos de esta planta son sus rizomas, la parte aprovechada por su alto contenido de nutrientes y aceites esenciales. El rizoma fresco se utiliza en la cocina y en la medicina tradicional por sus propiedades estimulantes y antiinflamatorias.
Tiene un sabor picante y un aroma intenso y agradable. Exteriormente es de color marrón por fuera y blanco-amarillento por dentro, con una forma que recuerda a una mano regordeta.
Los tallos aéreos pueden alcanzar un metro de altura o más. Las hojas son alternas, grandes y pueden medir alrededor de 20 cm. Las hojas caen en noviembre, dejando la planta sin follaje durante aproximadamente tres meses. La floración suele ocurrir en agosto, presentando inflorescencias apretadas.

- Rizoma: tallo subterráneo, la parte aprovechada; rico en nutrientes y aceites esenciales.
- Sabor y aroma: sabor picante y aroma intenso y agradable.
- Apariencia: exterior marrón, interior blanco-amarillento; forma de mano regordeta.
- Planta aérea y hojas: tallos que pueden superar 1 m; hojas grandes, alternas, de unos 20 cm.
- Ciclo anual: caída de hojas en noviembre, periodo sin follaje de aproximadamente 3 meses; floración en agosto con inflorescencias apretadas.
BENEFICIOS MEDICINALES DEL JENGIBRE
El jengibre (Zingiber officinale) se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional y, en la actualidad, es objeto de numerosos estudios científicos. Sus compuestos bioactivos, como gingerol y shogaol, se asocian a diferentes efectos beneficiosos para la salud. A continuación se describen usos habituales y fundamentos de sus beneficios, con énfasis en evidencia disponible y recomendaciones de uso responsable.
- Analgésico: puede ayudar a aliviar dolores musculares, articulares y menstruales. También se ha utilizado para mitigar migrañas cuando se consume de forma regular y bajo indicación clínica.
- Antitusígeno y alivio de irritación de vías respiratorias: tradicionalmente se emplea para aliviar la tos y la irritación de la garganta. Su efecto no sustituye la terapia médica en infecciones graves; consulte a un profesional de la salud si la tos persiste.
- Antiemético: útil contra náuseas y vómitos, incluidas molestias matutinas en algunos casos. Su uso debe supervisarse en contextos especiales como el embarazo o la quimioterapia.
- Antiespasmódico y digestivo: ayuda a aliviar calambres y molestias digestivas, y favorece la digestión al estimular el tránsito gástrico. No debe emplearse para suprimir síntomas de forma indiscriminada.
- Antiinflamatorio: posee propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir a reducir la hinchazón y el dolor en condiciones como la artrosis y otros cuadros inflamatorios.
- Ansiolítico y relajante: en algunas personas puede aportar una sensación de relajación y reducir la tensión, especialmente cuando se consume como parte de una dieta equilibrada. Los efectos pueden variar entre individuos.
- Antioxidante: sus compuestos bioactivos ayudan a combatir el estrés oxidativo. Existe interés en su potencial para proteger la salud cerebral en personas mayores y se utiliza en cosmética por sus posibles beneficios antioxidantes en la piel.
- Afrodisíaco: tradicionalmente se le atribuyen efectos estimulantes de la libido. La evidencia científica es limitada y los resultados varían entre personas.
- Apoyo a planes de alimentación: por su efecto digestivo y la sensación de saciedad moderada que puede generar, suele incorporarse como complemento en regímenes dietéticos; no sustituye una dieta equilibrada ni el consejo médico.
USOS Y APLICACIONES DEL JENGIBRE
El jengibre se utiliza ampliamente en la cocina como condimento para realzar el sabor de carnes, aves, pescados, ensaladas y salsas. En la cocina oriental es especialmente apreciado por su aroma picante y fresco, que aporta calidez a platos como salteados al wok, curries, marinadas y caldos. También se emplea en repostería como aromatizante, en la elaboración de postres, galletas, caramelos y aperitivos, y es un ingrediente popular en bebidas como tés y ponches.
Además de sus usos culinarios, el jengibre ha sido valorado tradicionalmente por posibles beneficios para la salud y la piel. Aunque muchas aplicaciones se basan en experiencia popular, la evidencia científica actual es variable. A continuación se describen usos tradicionales y consideraciones prácticas, con énfasis en seguridad y moderación.

- Remedios caseros para el cabello (tradicionales): En distintas culturas se afirma que el jengibre puede estimular el cuero cabelludo y contribuir, según la creencia popular, a frenar la aparición de canas. Una preparación típica consiste en una infusión o en una pasta elaborada con jengibre seco molido y agua. A continuación se presenta una versión común, que debe realizarse con precaución y probando en una pequeña área de la piel primero.
- Preparación tradicional: se toma una cantidad de jengibre seco molido y se mezcla con media taza de agua para formar una pasta, o se añade a una infusión. La mezcla se calienta suavemente durante unos 10 minutos, revolviendo de forma constante hasta obtener una consistencia manejable.
- Aplicación: aplicar sobre el cuero cabelludo limpio, dejar actuar por unos minutos y luego enjuagar. Se recomienda realizar la aplicación unas dos veces por semana. Los resultados, si se producen, suelen notarse a corto plazo, aunque pueden variar entre personas.
- Precauciones: evitar el contacto con los ojos; realizar una prueba en una pequeña zona de la piel para descartar irritación. Si aparece enrojecimiento, picor intenso o irritación, suspender su uso.
Notas importantes: Las afirmaciones sobre la reducción de canas no están respaldadas por evidencia científica robusta. Los efectos pueden variar y no sustituyen tratamientos dermatológicos o médicos para condiciones del cabello o la piel. Si decide utilizar estos remedios, hágalo con prudencia y, de ser posible, consulte a un profesional de la salud o a un dermatólogo/tricólogo.
RECOMENDACIONES PARA EL CONSUMO
El jengibre puede integrarse de forma segura a la dieta si se siguen pautas simples. Su sabor intenso se suaviza al combinarlo con otros alimentos o bebidas, lo que facilita su ingesta y, a la vez, favorece la digestión.
- Consumo recomendado y formas de uso: para uso culinario, un trozo de jengibre fresco de 2 a 3 cm por día (aproximadamente 1–3 g) o su equivalente en polvo es suficiente para aportar sabor. En bebidas, una infusión con 1–2 g de jengibre seco por taza es habitual. Evite exceder las dosis diarias moderadas sin indicación médica.
- Acompañamiento y sabor: combine con miel, limón, hojas de menta o canela para suavizar su pungencia y mejorar la aceptación, especialmente en personas sensibles.
- Precauciones y contraindicaciones: las personas con hipertensión, diabetes, cálculos renales o biliares deben consumirlo con moderación y consultar a un médico antes de recurrir a él como tratamiento complementario. En embarazo o lactancia, conviene consultar al profesional de salud para decidir la cantidad adecuada.
- Interacciones y seguridad: el jengibre puede interactuar con anticoagulantes o ciertos fármacos para la diabetes o la presión arterial. Si está bajo tratamiento, consulte a su médico y observe posibles signos de malestar gastrointestinal o sangrado anormal.
- Conducción y manejo: algunas personas pueden experimentar malestar estomacal, ardor o irritación gástrica. Si aparece alguno de estos síntomas, evalúe su tolerancia antes de conducir; en general, el consumo moderado no debería afectar la capacidad de conducción.
- Almacenamiento y calidad: elija jengibre fresco con aroma picante, firme y sin manchas. Conserve en el refrigerador, envuelto o en un recipiente hermético, y consúmalo dentro de las 2–3 semanas para garantizar su frescura.
FORMAS DE CONSUMO
Existen diversas formas de consumir jengibre, principalmente a partir de la raíz fresca y de sus preparaciones. A continuación se presentan las opciones más habituales y consejos prácticos para su uso en la cocina y en bebidas.
- Raíz fresca: se emplea en caldos, brebajes, infusiones y tés; también puede consumirse tibia con un toque de azúcar o miel. Se puede rallar, picar o cortar en tiras para añadir a guisos y ensaladas.
- Licuados y bebidas: triturado con frutas o vegetales para preparar batidos y jugos aromáticos.
- Desecado o en polvo: fácil de conservar y de utilizar en salsas, adobos, postres y mezclas de especias. Puede rehidratarse en poca agua caliente antes de incorporarlo a la receta.
- Postres y repostería: rallado o picado para aromatizar postres, helados, yogur y masas dulces.
- Aceite y aceites aromatizados: el jengibre se puede extraer en aceite para aderezos y marinados, aportando un sabor picante y fresco.
Asimismo, existen presentaciones comerciales como jengibre desecado, cápsulas, comprimidos y jarabes, útiles tanto para uso culinario como para aplicaciones de bienestar. En tiendas naturistas o herbolarios se hallan distintas presentaciones: raíz fresca, desecada, aceite y suplementos alimenticios, algunas veces combinados con miel.
Consejos de conservación: la raíz fresca debe elegirse firme, con piel tersa y sin manchas; se conserva en el refrigerador, envuelta en papel o en una bolsa, y puede durar de 1 a 3 semanas. El jengibre desecado o molido tiene vida útil más larga y debe guardarse en un envase hermético, en lugar oscuro y fresco. Para preservar su aroma y sabor, evite la exposición prolongada al aire y la humedad.
PLANTACIÓN Y CULTIVO DEL JENGIBRE
Una de las ventajas del jengibre es su relativa facilidad de cultivo. Puede propagarse a partir de rizomas en macetas o sembrarse directamente en el suelo, preferentemente en primavera. Una vez plantado, regar con moderación hasta que aparezcan los brotes.
Requisitos y recomendaciones generales:
- Sustrato y drenaje: elegir un sustrato rico y ligero, con buen drenaje. Un suelo muy pesado dificulta el desarrollo de los rizomas; incorporar compost o estiércol maduro para mejorar la fertilidad.
- Exposición y temperatura: no debe exponerse a la luz solar directa durante el día; ofrece sombra parcial. Mantener una temperatura estable entre 18 y 25 °C. Evitar heladas o cambios bruscos.
- Humedad y riego: mantener el sustrato constantemente húmedo, sin encharcar. Regar temprano en la mañana y reducir el riego durante periodos de calor extremo para evitar pudriciones.
- Propagación y manejo: la siembra se realiza colocando los rizomas con yemas visibles horizontalmente a una profundidad de 5–8 cm. Si se dispone de plántulas, estas se deben trasplantar con cuidado; el jengibre se desarrolla mejor a partir de rizomas sanos.
- Fertilización: aplicar fertilizante equilibrado cada 4–6 semanas durante la fase de crecimiento, o añadir compost maduro cada 1–2 meses para sostener un crecimiento vigoroso.
- Cosecha y almacenamiento: con riego regular y nutrición, se puede cosechar parcialmente a los 8–10 meses, obteniendo rizomas tiernos y aromáticos. Para uso continuo, realiza una cosecha gradual de secciones del rizoma; el resto puede seguir creciendo. Después de la cosecha, deja secar ligeramente el rizoma y almacénalo en un lugar fresco y seco o refrigéralo.
- Consejos prácticos: evita perturbaciones excesivas de las plantas jóvenes; la reubicación de macetas debe hacerse con cuidado. Si vives en climas fríos, cultiva en macetas para poder trasladarlas al interior durante el invierno.
CONSERVACIÓN DE LA RAÍZ
Una vez cosechada, la raíz de jengibre se puede conservar de distintas formas. La opción más adecuada es la refrigeración.
- Refrigeración: guarda la raíz entera o en trozos en un envase con tapa o en una bolsa de cierre hermético. En estas condiciones se mantiene fresca aproximadamente 3–4 semanas, según la frescura inicial y la higiene durante su manipulación.
- Congelación: para almacenamiento prolongado, es recomendable pelarla y cortarla en trozos o rallarla antes de envasarla en porciones herméticas. En el congelador puede durar 8 meses o más; al descongelarse, suele conservar su aroma, aunque la textura cambia.
- Deshidratación y polvo: la raíz puede deshidratarse (en deshidratador, al aire o en el horno a baja temperatura) y luego molerse para obtener polvo de jengibre. Este formato tiene una vida útil de varios meses a un año si se almacena en un recipiente hermético y protegido de la luz y la humedad.
- Encurtido o maceración en alcohol: la raíz ya pelada se conserva macerándola en licores neutros o alcohol. Este método prolonga la vida útil y ofrece extractos aromáticos útiles para salsas, bebidas y repostería. Su uso se orienta principalmente a preparaciones culinarias, y no debe considerarse una sustitución directa del jengibre fresco en todas las recetas.
Ajonjolí
El ajonjolí, también conocido como sésamo (Sesamum indicum), es una planta oleaginosa anual que puede medir aproximadamente un metro y medio de altura y pertenece a la familia Pedaliaceae. Se presume que es originaria de África tropical y de la India, y que fue llevado al continente americano durante la época de la trata de esclavos para su uso como ingrediente alimentario.

Fue descrita por el botánico Carl Linnaeus en 1753, en su obra Species Plantarum, y desde entonces se ha documentado su anatomía y su amplia utilización culinaria. En la zona sur de los Estados Unidos y en parte de la América caribeña, al ajonjolí se le conoce como benne, término heredado de las lenguas africanas que introdujeron el cultivo.
El nombre ajonjolí procede del árabe hispano; en español coexiste con la denominación sésamo para referirse a la planta y sus semillas, mientras que el vocablo benne se utiliza en regiones específicas.
Notas históricas y etimológicas

Su cultivo se ha difundido en regiones tropicales y subtropicales del mundo, y forma parte de tradiciones culinarias y medicinales en distintas culturas. En cuanto al nombre, procede del árabe hispano; la denominación sésamo es la forma más común en español para referirse a la planta y a las semillas, mientras que «benne» se utiliza en ciertas regiones de Estados Unidos y del Caribe.
Características del ajonjolí
El ajonjolí (Sesamum indicum) es una planta anual cuyas características morfológicas pueden describirse de la siguiente manera:
- Tallo: erecto, de perfil cilíndrico o ligeramente cuadrangular; en plantas muy desarrolladas puede observarse una sección con varias aristas, ocasionalmente hasta seis.
- Hojas: muy variables, brotan en pares opuestos y se disponen a lo largo del tallo; el par inferior suele situarse con un ángulo cercano a los 90°. Las hojas miden entre 3 y 7 cm de largo y 1 a 5 cm de ancho.
- Flores: solitarias y axilares; el cáliz tiene 8–10 mm de longitud, con 5 segmentos lanceolados y agudos. La corola es blancuzca con tonalidades rosadas o púrpuras y puede alcanzar 2,5 cm de longitud, presentando una forma oblicuamente acampanada. El androceo presenta 4 estambres de longitudes diferentes.
- Fruto: cápsula de 2–5 cm de longitud, que contiene dos carpelos que se subdividen en cuatro cámaras internas.
- Semillas: son aplanadas y pequeñas; su color varía según la variedad e incluye blanco, crema, marfil, beige, marrón, negro o gris. Miden aproximadamente 2–4 mm de largo por 1–2 mm de ancho.
Además de estas características morfológicas, el ajonjolí se distingue por sus usos culinarios y productivos: las semillas se consumen tostadas o molidas y se emplean para la obtención de aceites comestibles, en panadería y repostería, así como en platos de la cocina oriental y mediterránea. Las variedades pueden ser principalmente blancas o negras, con diferencias en sabor, textura y rendimiento agrícola.
Fase fenológica del Ajonjolí

El ajonjolí (Sesamum indicum) es un cultivo anual de porte herbáceo. Su fruto aprovechable son las semillas, protegidas por cápsulas que se abren al madurar. Su ciclo fenológico varía según las condiciones edafoclimáticas de la región y la variedad cultivada.
En condiciones óptimas, el ciclo completo desde la siembra hasta la cosecha suele durar entre 90 y 130 días. La germinación ocurre entre 3 y 7 días después de la siembra, y las etapas iniciales presentan una progresión relativamente lenta.
- Germinación: entre 3 y 7 días tras la siembra.
- Desarrollo inicial: las etapas tempranas muestran una progresión lenta, con desarrollo vegetativo moderado y crecimiento de hojas simples y alternas.
- Floración: inicia aproximadamente entre 50 y 70 días después de la germinación. Cada flor tiene una duración de un día; la polinización se realiza principalmente en las primeras horas de apertura, aproximadamente durante las primeras tres horas. La floración puede prolongarse hasta cercar la madurez de los frutos.
- Producción de cápsulas y rendimiento: cada flor genera entre 1 y 2 cápsulas. El número total de cápsulas por planta depende de la variedad y del manejo cultural; en condiciones adecuadas, puede alcanzar alrededor de 160 cápsulas por planta.
- Cosecha: se efectúa cuando las hojas y las cápsulas han cambiado de color, de verde a verde amarillento, señal de madurez próxima. Para evitar pérdidas por apertura de cápsulas, conviene cosechar en ese estado de color y, posteriormente, secar las cápsulas para facilitar la extracción de las semillas.
Notas prácticas: la duración de cada fase puede variar según la región y la variedad cultivada. En zonas con veranos cálidos y lluvias moderadas, el desarrollo tiende a acelerarse, mientras que climas más fríos puede retardarlo. Un manejo adecuado de riego, nutrición y control de plagas y enfermedades ayuda a optimizar rendimientos y la calidad de las semillas.
Cultivo del Ajonjolí
El ajonjolí posee una marcada adaptabilidad climática y se cultiva con éxito en numerosos países tropicales, subtropicales y, en menor medida, en zonas templadas. Por lo general, rinde mejor en regiones con altas temperaturas, buena insolación y precipitación suficiente a lo largo del ciclo de cultivo.
En cuanto a los suelos, el ajonjolí se adapta a varios tipos, pero desarrolla mejor en tierras livianas con texturas arenosas o franco-limosas. Es fundamental que el suelo tenga buen drenaje, sea fértil y esté bien estructurado para favorecer un sistema radicular abundante. Evitar suelos compactados o con encharcamientos prolongados optimiza el crecimiento y la absorción de agua y nutrientes.
- Condiciones climáticas ideales: se cultiva en temporada cálida; la temperatura óptima se sitúa entre 25 y 30 °C. Es sensible a las heladas y a climas fríos durante la germinación. Requiere buena insolación y tolera periodos cortos de sequía si se maneja adecuadamente el riego.
- Tipo de suelo y manejo: suelos bien drenados, ligeros y con pH entre 5,5 y 7,5 son preferibles. Evitar suelos pesados o con compactación; la preparación adecuada del terreno facilita el desarrollo radicular y el crecimiento de la planta.
- Siembra y manejo cultural: la siembra se realiza a poca profundidad (aproximadamente 1–2 cm). La densidad de siembra depende de la variedad y del sistema (surcos o siembra dirigida). Mantener una separación adecuada entre hileras facilita la penetración de la luz, el control de malezas y la circulación del aire.
- Riego y fertilización: el riego debe ser moderado y orientado a cubrir la germinación y el desarrollo inicial, evitando encharcamientos que favorezcan enfermedades. La fertilización debe basarse en el análisis del suelo y la demanda de la variedad, priorizando nitrógeno, fósforo y micronutrientes según las necesidades del cultivo.
- Cosecha: suele madurar entre 90 y 120 días después de la siembra, dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas. Las cápsulas cambian de verde a marrón-amarillento. La cosecha se realiza cuando la mayoría de las vainas están secas; las semillas se extraen y deben secarse adecuadamente para evitar moho o germinación residual.
- Usos y aprovechamiento: las semillas se consumen enteras, tostadas o molidas para la producción de aceite. El aceite de ajonjolí es valorado en la cocina tradicional y la industria alimentaria, y las semillas se incorporan en panadería, repostería y platos aromáticos.
Un poco más de la siembra
La temperatura óptima para que el ajonjolí prospere se sitúa entre 20 °C y 38 °C. Una de sus ventajas es que se adapta a altitudes de 0 a 600 msnm. El exceso de humedad no favorece su desarrollo; prefiere climas relativamente secos.
El proceso de siembra se realiza de forma manual. Los especialistas recomiendan dejar una separación entre surcos de 0,60 m y plantar de 15 a 18 plantas por metro lineal. En una hectárea pueden cultivarse alrededor de 200 000 plantas.
Para determinar con precisión el día de la cosecha, conviene vigilar la planta a los 90 días. Cuando las hojas comiencen a caerse y la planta tome un tono amarillento, se recomienda realizar montones y dejarlos reposar sobre el suelo durante 24 horas. Después de ello, se preparan los moños o tongos, que se secan de forma natural durante 4 semanas, sobre caballetes. Pasado ese tiempo, se extienden sobre una lona y se trilla. Este procedimiento puede variar según la región, pero se mantiene como método tradicional.
- Preparación del terreno: antes de la siembra, realice un laboreo ligero y asegure un drenaje adecuado para evitar encharcamientos.
- Profundidad y cobertura de semillas: la siembra se realiza de forma superficial, aproximadamente a 0,5–1 cm de profundidad, cubriendo ligeramente las semillas con sustrato fino.
- Disposición de las plantas: mantener surcos separados por 0,60 m para facilitar la aireación y la recolección.
- Riego y manejo hídrico: evitar el riego excesivo, especialmente durante la germinación y la floración, para disminuir el riesgo de pudrición de vainas.
- Plagas y enfermedades: aplicar prácticas culturales de control y, si es necesario, medidas fitosanitarias locales; la rotación de cultivos y la higiene de las semillas ayudan a reducir ataques de plagas comunes como pulgones y ácaros.
- Cosecha y poscosecha: la cosecha debe hacerse en el momento de madurez de las cápsulas; tras la trilla, los granos deben secarse a condiciones adecuadas de temperatura y humedad y almacenarse en lugares frescos y secos para evitar moho y pérdida de calidad.
- Notas regionales: los métodos pueden variar ligeramente entre regiones; consultar guías locales o extensionistas para adaptar las prácticas a su entorno.
Propiedades del Ajonjolí
A pesar de ser una semilla de tamaño pequeño, el ajonjolí se considera uno de los alimentos más beneficiosos para la salud humana. Su composición incluye ácidos grasos insaturados, una notable cantidad de proteína de origen vegetal y fibra, además de un conjunto de minerales y micronutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo. A continuación se presenta una lista ampliada de las propiedades del ajonjolí:
- Contribuye a mantener niveles de colesterol dentro de rangos saludables gracias a su lecitina, una sustancia que ayuda a emulsificar las grasas y favorece la salud cardiovascular.
- La fibra presente en el ajonjolí ayuda a regular el tránsito intestinal y reduce el riesgo de problemas digestivos.
- El consumo regular apoya un funcionamiento más eficiente del sistema cardiovascular.
- Es una excelente fuente de proteína vegetal, útil para vegetarianos y veganos, y como complemento proteico en dietas de control de peso.
- Proporciona hierro, mineral esencial para la prevención de la anemia, especialmente en mujeres durante la menstruación y en etapas de crecimiento.
- Contiene magnesio, mineral clave para la función muscular y nerviosa, así como para la síntesis de energía.
- Con su aporte de fósforo y calcio, el ajonjolí contribuye a la salud de huesos y dientes cuando se incluye de forma habitual en la dieta.
Notas y recomendaciones: para aprovechar mejor sus beneficios, se recomienda consumir ajonjolí tostado o molido, incorporándolo a ensaladas, panes, yogur o preparaciones como tahini (pasta de sésamo). El aceite de ajonjolí es excelente para dar sabor a salteados, aunque es alto en calorías y debe usarse con moderación. Algunas personas pueden presentar alergias al ajonjolí; si se observan reacciones adversas, se debe consultar a un profesional de la salud. Mantener el ajonjolí en un lugar fresco y seco ayuda a preservar sus propiedades.
Rábano picante
El rábano picante (Armoracia rusticana), también conocido como rábano de caballo, rábano rusticano y raíz picante, es una planta perenne de porte herbáceo. Pertenece a la familia de las crucíferas, junto con la mostaza, los nabos, el coliflor y la col. Se cultiva principalmente por su raíz, valorada por sus propiedades culinarias y medicinales.

Se cultiva con regularidad en suelos húmedos y sueltos; también puede crecer a orillas de ríos, junto a cultivos y en jardines de zonas urbanas y rurales.
Historia y distribución
Origen y difusión histórica: se cree que tiene origen en Rusia, concretamente en el sur del país, pero se naturalizó en gran parte de Europa. En la actualidad se cultiva en suelos húmedos y sueltos; también puede crecer a orillas de ríos, junto a cultivos y en jardines de zonas urbanas y rurales.
Características del rábano picante
El rábano picante (Armoracia rusticana) es una planta perenne de porte erecto que puede alcanzar aproximadamente 1 m de altura, y en condiciones óptimas puede superar ese tamaño. Su raíz gruesa y aromática es la parte más valorada y se utiliza fresca o rallada como condimento en diversas preparaciones culinarias.
- Porte y tamaño: planta perenne de tallo erecto, que puede medir alrededor de 1 m de altura; la raíz es su rasgo más distintivo y aprovechable en gastronomía.
- Hojas: las basales forman una roseta grande con pecíolos alargados; las hojas situadas en el tallo son más pequeñas y con pecíolo corto. Los lóbulos del cáliz miden aproximadamente 3 mm.
- Inflorescencia y flores: flores blancas dispuestas en inflorescencias tipo racimo o panícula, que pueden alcanzar varios decímetros de longitud; el eje es compacto y los pedicelos son largos, naciendo a distintas alturas del eje.
- Frutos y semillas: los frutos son siliques (siliquas), alargados y estrechos, de varios centímetros de longitud, con nervaduras superficiales y que contienen numerosas semillas; el número de semillas por fruto varía según la planta.
- Reproducción: se reproduce principalmente por brotes del rizoma y por regeneración de la raíz; la reproducción por semilla es menos frecuente, especialmente en cultivos comerciales.
Notas de cultivo y uso. En climas templados, la raíz se cosecha cuando el rizoma está bien formado, típicamente durante el otoño del primer año o a lo largo del segundo año. La raíz fresca se puede conservar en refrigeración para mantener su pungencia. En gastronomía, el rábano picante se usa rallado o en puré para condimentar salsas, carnes y marinados, aportando un sabor picante y característico. Existen variedades con raíces más o menos picantes, adecuadas para distintos usos culinarios.
Cultivo del rábano picante
El rábano picante (Armoracia rusticana) es una planta perenne que se adapta a una amplia gama de suelos, pero rinde mejor en suelos franco-arenosos, profundos, enriquecidos con materia orgánica y con buen drenaje. Prefiere un pH neutro o ligeramente ácido, aproximadamente entre 6,0 y 7,5.
Es resistente al frío y tolera inviernos severos. Aunque puede cultivarse en climas variados, su crecimiento prospera en ambientes templados a frescos. Requiere temperaturas moderadas para un desarrollo óptimo y una precipitación anual de alrededor de 600 mm, manteniendo el suelo constantemente húmedo; el riego regular es clave durante los periodos de calor o sequía.
Iluminación: admite semisombra, aunque rinde mejor a pleno sol.
Consejos de cultivo y manejo:
- Siembra y reproducción: se propaga principalmente por rizomas o por divisiones de raíces. Se planta en primavera u otoño, a una distancia de 30–45 cm entre plantas y 60–90 cm entre hileras. Los rizomas requieren de 12 a 18 meses para alcanzar un tamaño adecuado para la cosecha comercial.
- Riego y nutrición: mantener el suelo uniformemente húmedo sin encharcarlo. Incorporar materia orgánica al principio de la siembra y aplicar un fertilizante equilibrado si el sustrato es pobre. Evitar excesos de nitrógeno que aumenten el crecimiento foliar por encima del desarrollo del rizoma.
- Control de plagas y enfermedades: una buena rotación de cultivos y un drenaje adecuado reducen la incidencia de problemas como nematodos y pudriciones. Vigilar signos de daño y aplicar prácticas sostenibles cuando sea necesario.
- Cosecha y conservación: las raíces pueden cosecharse cuando hayan alcanzado un tamaño comercial, habitualmente entre 12 y 18 meses después de la siembra. Recoger con cuidado para no romper el rizoma. Las raíces se conservan bien en refrigeración durante varias semanas y pueden rallarse para conservarse en vinagre o congelarse para uso prolongado.
Reproducción del rábano picante
El rábano picante se reproduce principalmente de forma asexual mediante estacas de raíz. Este método facilita conservar las características de la planta madre y permite obtener cosechas en un periodo relativamente corto.
Requisitos básicos: estacas de raíz de al menos 25 cm de longitud y, como mínimo, 1 cm de diámetro.
Se recomienda preparar el terreno en surcos con la profundidad adecuada para favorecer el desarrollo de la raíz principal y de las raíces laterales. En condiciones de sombra parcial, el cultivo puede rendir mejor en climas templados.
Las estacas se plantan en primavera o verano, con la yema orientada hacia arriba y una inclinación de 45 grados, a una profundidad de aproximadamente 4 cm. Este ángulo facilita el enraizamiento inicial y el desarrollo de raíces laterales. En las semanas siguientes se formarán las primeras raíces.
Transcurridos unos dos meses, es posible desenterrar algunas raíces secundarias para ampliar la producción. También es común desenterrar la raíz principal de vez en cuando para podar las raíces secundarias y favorecer una raíz central más larga y gruesa y con menor ramificación.
La cosecha principal se realiza a finales de otoño. En climas templados, la planta puede permanecer en el suelo durante varias temporadas, permitiendo la renovación de las raíces en cada ciclo de cosecha. Si se cultiva en zonas frías o con inviernos severos, conviene proteger las raíces o trasladar el cultivo a un contenedor para evitar pérdidas.
- Riego y humedad: mantener el sustrato de la raíz uniformemente húmedo, evitando encharcamientos que pudieran pudrir las raíces.
- Fertilización: incorporar compost maduro o un fertilizante equilibrado a principios de la temporada y ajustar la demanda durante el crecimiento. Evite excesos de nitrógeno que fomenten un crecimiento foliar excesivo en detrimento de la raíz.
- Control de plagas y enfermedades: vigilar por plagas habituales como escarabajos y orugas; mantener buena ventilación y evitar estrés hídrico para prevenir hongos.
- Almacenamiento y uso: la raíz fresca se puede rallar para preparar salsas picantes; también se puede conservar en vinagre o refrigerar para mantener su sabor.
- Rotación y renovación: al ser un cultivo perenne, considere dividir o replantar cada 3–4 años para mantener la productividad y evitar la agotación del suelo.
Usos del rábano picante
El rábano picante se cultiva principalmente por sus raíces, que se consumen directamente o se emplean como ingrediente en la cocina. La raíz rallada se transforma a menudo en una pasta con un sabor muy similar al de la mostaza. Es particularmente popular en Francia, Argentina e Inglaterra. En Italia se utiliza para preparar un plato conocido como ràfanata, que combina rábano picante con huevo, queso pecorino y patatas.
En Japón, a veces se recurre a una pasta de rábano picante que se asemeja al wasabi; cuando el wasabi auténtico no está disponible, se utiliza esta preparación con colorante verde para imitar su color y aspecto. Las hojas de la planta también son comestibles y presentan un sabor picante similar al grelo.
Consumidores y cocineros suelen valorar el rábano picante por su intensidad aromática y por su capacidad para realzar platos sin necesidad de añadir grasa. A continuación se resumen usos y precauciones:
- Usos culinarios: rallada o molida, la raíz se usa como condimento picante en salsas, acompañamientos, carnes y patatas. Se puede mezclar con mayonesa, crema agria o yogur para preparar aderezos y salsas; en la cocina inglesa es común acompañar el roast beef, mientras que en la cocina francesa se emplea para sazonar salsas y cremas.
- Plato italiano: la ràfanata es una preparación tradicional que combina rábano picante con huevo, queso pecorino y patatas, resultando en un plato contundente y aromático.
- Hojas comestibles: las hojas también se consumen y aportan un toque picante; pueden emplearse en ensaladas o como condimento en sopas y guisos.
- La raíz contiene compuestos volátiles con posibles cualidades antimicrobianas y antiinflamatorias. En la medicina popular se ha utilizado para apoyar infecciones respiratorias y urinarias.
- Se ha utilizado en remedios para la piel, para ayudar a atenuar marcas y cicatrices asociadas al acné o a pecas, y para aliviar molestias superficiales.
- En la tradición popular se atribuye a la raíz la capacidad de contribuir a aliviar síntomas de resfriados y a apoyar la salud articular, aunque la evidencia científica es limitada.
- Advertencia: estas aplicaciones no sustituyen el consejo médico ni un tratamiento aprobado. El uso de rábano picante puede irritar mucosas y piel sensible; evitar su uso en heridas o durante el embarazo sin orientación profesional.
Propiedades beneficiosas
El rábano picante y sus derivados se utilizan en la nutrición tradicional por sus posibles efectos sobre la digestión y la circulación. En particular, algunas personas consumen té de rábano picante antes de dormir como parte de regímenes de bienestar, pero no existen pruebas sólidas de que este té favorezca la pérdida de peso. Su uso debe acompañarse de una alimentación equilibrada y no sustituye el consejo médico.
- Receta básica de té de rábano picante
- Ingredientes: 10 g de rábano picante fresco rallado (o 1 cucharadita de rábano picante en polvo), 5 g de jengibre fresco rallado y 200 ml de agua hervida.
- Preparación: Hervir el agua, añadir el rábano picante y el jengibre, cubrir y dejar infusionar de 5 a 10 minutos. Colar y consumir tibio.
- Composición y posibles efectos
- La piel de la raíz contiene sinigrina, un glucosinolato que, al activarse, genera compuestos como el allyl isothiocyanate. Estos componentes están siendo estudiados por posibles efectos antimicrobianos, antioxidantes y antiinflamatorios. La evidencia sobre la prevención del cáncer o beneficios significativos para la salud es incompleta y no concluyente.
- Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos pueden estimular la producción de óxido nítrico, lo que facilita la vasodilatación y podría influir en la presión arterial. Estos efectos pueden variar según la dosis y la persona.
- Advertencias y recomendaciones
- El rábano picante es muy picante y puede irritar mucosas. En personas con úlceras gástricas, gastritis, úlcera péptica o reflujo gastroesofágico puede provocar molestias digestivas.
- Puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles y puede interactuar con ciertos medicamentos. Se recomienda empezar con dosis bajas para evaluar tolerancia.
- No sustituye el tratamiento médico ni una dieta médica; ante condiciones de salud, embarazo o lactancia, consulte a un profesional de la salud.
Cuscuta
La cuscuta es una planta parásita conocida popularmente como «cabello de ángel». Generalmente es de color amarillo, naranja o rojo, y, en ocasiones excepcionales, presenta un matiz verdoso. Su variedad más común y agresiva es Cuscuta campestris, capaz de afectar y devastar parcelas enteras de cultivo.

Las cuscutas se alimentan a través de haustorios que se introducen en los tejidos de la planta hospedante, de la cual extraen agua y nutrientes. Este parasitismo debilita a la planta huésped, reduce el rendimiento y, en casos severos, compromete la calidad de la cosecha.
Características y morfología
La cuscuta es un género de plantas parásitas que carecen de clorofila en la mayoría de sus especies y se alimentan de otras plantas mediante haustorios que penetran en los vasos de la planta hospedera, extrayendo agua y nutrientes. Presenta tallos delgados y una morfología enmarañada que se enrosca alrededor de la planta anfitriona.
Taxonomía: tradicionalmente se la ha considerado el único género de la familia Cuscutaceae. En clasificaciones modernas basadas en APG (APG IV), Cuscutaceae se incorpora dentro de Convolvulaceae, como grupo de plantas parásitas estrechamente emparentadas con las convolvuláceas trepadoras.
Característica morfológica: los tallos son finos y las hojas están reducidas o ausentes. La planta se adhiere y envuelve a la hospedera para establecer contacto con sus conductos vasculares y extraer recursos. Las plántulas emergen del suelo o desde la base de la planta hospedera y deben localizar rápidamente una fuente de hospedaje para sobrevivir.
Floración y frutos: las flores son pequeñas e inconspicuas, de colores blanco, rosado o amarillento, y suelen aparecer durante el verano. Cada flor madura en una cápsula que contiene de 2 a 4 semillas. Las semillas son diminutas, redondeadas o elípticas, de color gris pardo y superficie áspera.
Ecología e impacto: la cuscuta puede infectar una amplia gama de hospederos, desde plantas silvestres hasta cultivos agrícolas, lo que puede provocar debilitamiento, reducción de rendimiento e incluso la muerte de plantas en infestaciones severas. Su presencia puede alterar comunidades vegetales, compitiendo por agua y nutrientes y afectando la productividad de cultivos como hortalizas, viñedos, frutales y forrajes.
Manejo y control: la lucha contra la cuscuta se apoya en medidas preventivas y culturales. Recomendaciones clave incluyen:
- Monitorear de forma temprana las plantas hospedantes para detectar plántulas y extraerlas antes de formar haustorios.
- Eliminar plantas hospedantes cercanas y limpiar el material propagado o contaminado.
- Utilizar semillas certificadas y sanas; evitar la dispersión de semillas a través de herramientas y equipos.
- Rotación de cultivos y uso de coberturas vegetales para reducir la propagación de semillas y la probabilidad de contacto entre hospederos y cuscuta.
- En infestaciones graves, aplicar medidas químicas selectivas cuando sea apropiado y siempre siguiendo las normas de uso y seguridad.
Hospederos y daño
La cuscuta es una planta parásita que depende de hospederos vegetales para completar su ciclo de vida. Afecta principalmente a cultivos agrícolas y hortícolas, así como a algunas plantas ornamentales. Entre las hospederas más comunes se encuentran las siguientes:
- Cultivos agrícolas y forrajeros: alfalfa (Medicago sativa), lespedeza, lino (Linum usitatissimum) y trébol (Trifolium spp.). También se observa afección en patata (Solanum tuberosum) y otros cultivos de importancia económica.
- Horticultura y ornamentales: crisantemo (Chrysanthemum spp.), dalia (Dahlia spp.), helecho y petunia (Petunia spp.), así como otras plantas ornamentales susceptibles.
La infestación puede provocar debilitamiento, crecimiento irregular, reducción de rendimiento y, en casos graves, pérdidas de calidad. Señales típicas incluyen marchitez local, crecimiento atrofiado y un enrollamiento irregular alrededor del tallo hospedero.
La dispersión de la cuscuta es, en gran medida, resultado de la acción humana. Sus semillas diminutas pueden permanecer viables durante años y se diseminan con la labranza, la cosecha y el manejo de maquinaria en campos infestados. También pueden introducirse a través de estiércol o compost provenientes de animales que consumieron forraje contaminado.
- Transporte en semillas de forraje, heno o semillas de siembra contaminadas.
- Movimiento de maquinaria, herramientas y equipos entre campos.
- Uso de estiércol o compost con semillas de cuscuta.
- Contaminación de sustratos para viveros y de semillas de cultivo.
- Dispersión por viento en infestaciones amplias cuando hay presencia de semillas adheridas a residuos de plantas.
Medidas preventivas y de manejo para reducir su propagación incluyen:
- Uso de semillas certificadas libres de cuscuta y verificación previa a la siembra.
- Limpiar y desinfectar maquinaria y herramientas al pasar de un campo infestado a uno sano.
- Rotación de cultivos y gestión de plantas hospederas cercanas para disminuir las fuentes de infección.
- Eliminación manual de plantas infestadas y eliminación adecuada para evitar que se produzcan semillas.
- Gestión de residuos y compostaje que reduzca la viabilidad de semillas.
- Monitoreo periódico de los cultivos para detectar infestaciones tempranas y actuar de forma oportuna.
Clima, distribución y ciclo de vida
La cuscuta es una planta parásita que depende de plantas hospedadoras para completar su ciclo vital. Por ello, su desarrollo está fuertemente influenciado por climas cálidos y, en general, evita las heladas. Se observa con mayor frecuencia en regiones templadas y tropicales, donde la temperatura, la humedad y la disponibilidad de hospederos permiten la germinación de las semillas y la rápida conexión con un huésped.
En zonas tropicales puede crecer hasta alcanzar el dosel de arbustos y árboles. En climas templados, suele aparecer cada primavera, cuando las temperaturas comienzan a subir y las plantas hospedadoras están en crecimiento.
- Temperatura y estación: la germinación y el establecimiento requieren temperaturas cálidas; las heladas suelen impedir su desarrollo. En climas templados, emerge principalmente en primavera y verano.
- Humedad y precipitación: prospera en ambientes con humedad moderada a alta; periodos prolongados de sequía pueden frenar su crecimiento, aunque algunas especies toleran sequía temporal si hay hospedadores cercanos.
- Hospedadores: depende de la presencia de plantas hospedadoras vivas; cultivos agrícolas, herbáceas y árboles cercanos favorecen su instalación y expansión.
- Distribución por altitud: se encuentra en áreas tropicales y subtropicales y, en menor medida, en zonas templadas a baja o media altitud, siempre que haya hospedadores disponibles.
- Ciclo de vida y persistencia: suele ser anual en climas templados y puede comportarse como anual en otros, conforme a las estaciones. La semilla puede permanecer viable en el suelo durante varias temporadas y germina cuando aparecen condiciones favorables y un hospedador cercano. Tras la fructificación, la planta muere, dejando semillas que permiten futuras infestaciones.
Prevención y control de esta planta parásita
Es necesario actuar con rapidez al hallar cualquier rastro de cuscuta. Lo primero es eliminar la planta hospedante, con cuidado de no esparcir las semillas por el resto del terreno. Es fundamental cortar por debajo del punto de unión entre la cuscuta y el hospedante; de lo contrario, la infección puede regenerarse en pocos días.
Después se recomienda plantar especies resistentes durante al menos dos años para reducir el riesgo de reinfestación.
- Pasto y otras gramíneas resistentes
- Palmeras
- Jengibres y otras plantas no hospedantes sensibles
- Orquídeas
- Juncos y otras gramíneas de humedales
- Bananas
Si se utiliza una rasqueta para extraer la cuscuta, es probable que vuelva en pocos meses. Por ello se aconseja podar las ramas y hojas del hospedante para debilitar la red parasitaria. Advertencia: la extracción mecánica debe hacerse con herramientas desinfectadas y con cuidado para evitar dañar el hospedante y propagar la plaga.
Otra opción es aplicar calor directo en la zona afectada, pero este método puede dañar la planta base y no siempre es seguro ni recomendado en cultivos comerciales. En su lugar se prefieren medidas de saneamiento, poda intensiva y desinfección de herramientas, o el uso de productos químicos conforme a la normativa vigente y a las indicaciones de la etiqueta.
Asimismo puede emplearse una solución salina. Se sugiere preparar una mezcla de sal en agua (por ejemplo, 200 g de sal por 1 L de agua) y aplicar con precaución en la zona afectada. Después de la aplicación, limpiar a fondo los equipos para evitar corrosión y residuos. Aviso: este tratamiento puede dañar cultivos vecinos y debe emplearse solo siguiendo las recomendaciones técnicas y legales correspondientes.
Si el problema persiste, pueden emplearse herbicidas de uso agrícola aplicados con un equipo de fumigación, siempre bajo supervisión técnica y respetando la etiqueta del producto; o, en su caso, realizar un control químico localizado. La quema de la cuscuta con un mechero de gas no se recomienda por los riesgos de incendio y daño a la flora circundante; consulte opciones seguras con las autoridades agrícolas.
Además de estas medidas, muchos países han establecido normativas para preve- nir la contaminación de tierras por la germinación descontrolada de la cuscuta. La introducción de la planta suele requerir certificados fitosanitarios y verificaciones previas para garantizar que no exista rastro de la especie en el material a plantar.
Usos medicinales de la cuscuta
En la medicina tradicional china, la cuscuta se conoce como Tu-Si-Zi y se valora por sus posibles efectos beneficiosos para la salud renal y hepática. Sus semillas contienen flavonoides, compuestos de origen vegetal con propiedades antioxidantes que pueden contribuir a la protección celular.
Además de su uso en la tradición china, la cuscuta se ha empleado en prácticas naturistas para el tratamiento de diversas condiciones. Es importante distinguir entre las afirmaciones culturales y la evidencia científica disponible, la cual es aún limitada para muchos de estos usos.
- Apoyo a la función renal y hepática: Se utiliza para promover la salud de los riñones y para acompañar ciertas afecciones hepáticas e infecciones urinarias, según tradiciones populares y enfoques de la medicina tradicional.
- Propiedades analgésicas y antiinflamatorias: Se atribuyen efectos para aliviar el dolor y la inflamación cuando se consume en preparaciones adecuadas.
- Propiedades laxantes: En algunas prácticas se emplea como laxante suave, especialmente en preparaciones a base de semillas.
- Vitalidad y función sexual: En la tradición popular se afirma que el consumo prolongado mejora la energía vital y la libido, aunque estas afirmaciones no cuentan con respaldo robusto en la evidencia actual.
- Salud de la vesícula y la bilis: Se ha recomendado para trastornos biliares en ciertos sistemas de medicina tradicional, según la historia clínica regional.
- Claridad ocular: Existen afirmaciones de beneficios para la visión; sin embargo, la evidencia es limitada y debe tratarse con cautela.
Precauciones y consideraciones:
- Seguridad y evidencia científica: La mayor parte de los usos descritos se basan en tradición y reportes históricos; la evidencia clínica moderna es parcial y a menudo inexistente para muchas indicaciones.
- Interacciones y contraindicaciones: Puede interactuar con ciertos fármacos; no debe emplearse como sustituto de tratamientos médicos convencionales.
- Uso en situaciones sensibles: Evítese su uso durante el embarazo o la lactancia sin supervisión médica y consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento herbario.
- Forma de uso y dosis: Las preparaciones varían (infusiones, decocciones, extractos); siga las indicaciones de profesionales de la salud y de productos certificados, y procure productos de origen fiable.
Nota botánica: Cuscuta es un género de plantas parásitas que se aferra a otras plantas anfitrionas. En la práctica medicinal, se suele emplear la semilla o los extractos obtenidos de las especies utilizadas en la medicina tradicional, pero la identificación correcta y la calidad de la planta son fundamentales para garantizar seguridad y eficacia.
Contraindicaciones
El consumo de cuscuta no se recomienda en ciertos escenarios, especialmente cuando existen problemas digestivos. Por ejemplo, ante estreñimiento, podría irritar el tracto intestinal o agudizar los síntomas. Si se experimenta malestar gastrointestinal al ingerirla, se debe suspender su uso.
También se han reportado casos de alteraciones del sueño, como insomnio, entre algunas personas; sin embargo, la evidencia científica disponible es limitada y no concluyente. En caso de nocturnidad o insomnio persistente, consulte a un profesional de la salud antes de continuar su uso.
- Embarazo y lactancia: no hay suficientes datos sobre seguridad; evítese o consulte con un médico antes de su uso.
- Niños y adolescentes: precaución; su uso debe ser supervisado por un profesional de la salud.
- Personas con condiciones médicas o que toman otros fármacos: pueden existir interacciones o contraindicaciones; consulte a un profesional de la salud antes de usarla.
- Alergias o intolerancias: ante la aparición de reacciones alérgicas, suspenda su uso.
Generalidades
- Existen al menos 170 tipos de cuscuta, entre los que destaca Cuscuta campestris (cuscuta de campo) como una de las más problemáticas en cultivos agrícolas.
- La cuscuta es una planta parásita holoparásita; carece de hojas verdaderas y, en la mayoría de las especies, de clorofila, por lo que no realiza la fotosíntesis y se nutre de la planta hospedera.
- Sus tallos son delgados y enroscados; suelen presentar colores que varían desde amarillo y naranja hasta marrón, y se adhieren a tallos o ramas de hospederos mediante haustorios que penetran en el sistema vascular.
- Se reproduce principalmente por semillas; estas pueden permanecer viables en el suelo durante años. La germinación suele ocurrir cuando hay presencia de un hospedero adecuado cercana o cuando la planta hospedera emite señales químicas que guían a la plántula.
- Pueden infestar una amplia gama de hospederos, incluidos cultivos alimentarios (cereales, legumbres, hortalizas), frutales y viñedos, provocando pérdidas de rendimiento, reducción de calidad y debilitamiento de las plantas.
- El manejo de la cuscuta es complejo y exige un enfoque integrado: higiene del campo y de las herramientas, rotación de cultivos, eliminación de plantas infestadas y de hospederos cercanos; y, cuando procede, el uso de herbicidas de preemergencia o selectivos siguiendo las recomendaciones técnicas y normativas vigentes.
- La detección temprana facilita el control; los síntomas incluyen amarillamiento y debilitamiento de las plantas hospedantes y, a simple vista, la aparición de hilos delgados que se entrelazan con la planta infestada.
Enredaderas
Las enredaderas son plantas ornamentales cultivadas para adornar determinados espacios, especialmente por la belleza de sus ramas y flores. Son ideales para terrazas, balcones, paredes o cercados de parques y jardines pequeños.

Según el espacio donde se vayan a sembrar, es necesario seleccionar el tipo de enredadera adecuado, ya que cada especie trepa de forma distinta y requiere apoyos específicos. No todas funcionan igual en cada lugar, por lo que conviene evaluar la superficie, la iluminación y la frecuencia de mantenimiento antes de elegir.
Las enredaderas, también conocidas como trepadoras, son plantas que buscan estructuras para trepar en dirección de la luz. En función de la variedad, pueden necesitar apoyo para mantenerse erguidas; la mayoría presentan tallos delgados y frágiles que no se sostienen por sí solos sin un soporte adecuado. Su crecimiento puede ser rápido y cubrir muros, vallas o pérgolas, aportando sombra y un toque paisajístico muy atractivo.
Para entender mejor sus opciones, conviene conocer sus mecanismos de trepado, que varían entre especies:

- Raíces adherentes que se fijan a superficies como paredes para agarrarse sin necesidad de tallos envolventes.
- Zarcillos o agarraderas que se enroscan alrededor de estructuras como barandales, aleros o tutorados.
- Tallos volubles que rodean soportes como cables o varillas.
- En algunos casos, la planta puede apoyarse parcialmente en un soporte y extenderse por el suelo si no hay estructura adecuada.
Las enredaderas se clasifican tradicionalmente en dos grandes grupos, según la naturaleza de sus tallos:
- Herbáceas: tallos delgados y tiernos que suelen morir al final de cada temporada, regenerándose anualmente a partir de semillas, rizomas o bulbos. Son adecuadas para jardinería de temporada, macetas y muros ligeros.
- Leñosas: tallos duros y ejes perennes que persisten durante varios años. Incluyen vides, hiedras y otros trepadores con crecimiento más sólido y mayor tolerancia a distintas condiciones climáticas. Requieren poda regular para mantener la forma, favorecer la floración o la cobertura deseada.
Consejos prácticos para seleccionar e instalar una enredadera:
- Evalúe la iluminación disponible: la mayoría prefiere sol parcial a pleno, aunque algunas especies prosperan en sombra parcial.
- Considere el clima y la resistencia de la especie elegida para su zona; algunas pueden resistir heladas o sequía mejor que otras.
- Planifique el soporte adecuado: algunas trepadoras se adhieren directamente a superficies, mientras que otras requieren tutorado o mallas.
- Cuide el riego y el sustrato: use sustratos bien drenados y regue de forma regular, ajustando la frecuencia según la especie y la estación.
Guía rápida para elegir la enredadera adecuada
Para facilitar la selección, tenga en cuenta los siguientes criterios comunes:
- Iluminación: la mayoría prefiere sol parcial a pleno; algunas prosperan en sombra parcial.
- Clima y resistencia: considere heladas y sequía; algunas especies resisten mejor que otras.
- Soporte: algunas trepadoras se adhieren directamente a superficies, otras requieren tutorado o mallas.
- Espacio y velocidad de cobertura: estime el tamaño que alcanzarán y el tiempo para cubrir la superficie.
- Sustrato y riego: suelos bien drenados y riegos regulares, ajustando según la especie y estación.
Características de las enredaderas
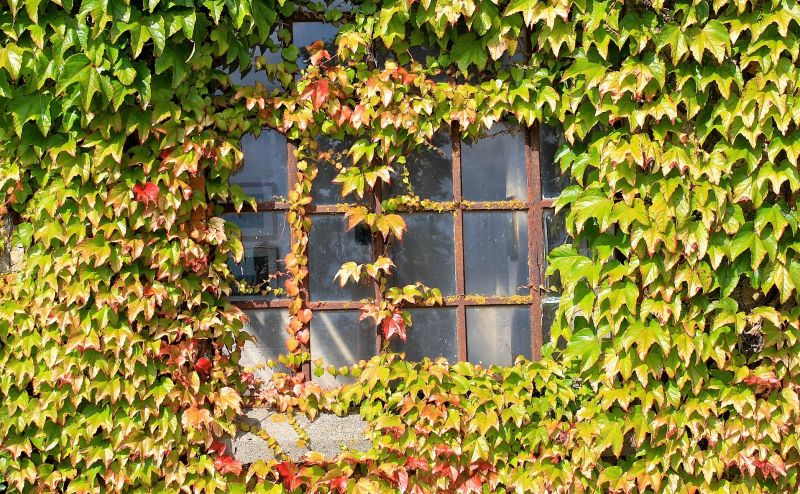
Cada tipo de enredadera presenta características propias que determinan su modo de trepar. Los órganos que emplean para sujetarse y desarrollarse sobre el soporte son los siguientes:
- Tallo voluble o enrollante. Estos tallos se envuelven alrededor de estructuras de apoyo para ascender. Pueden ser flexibles y buscar activamente un soporte, o adherirse a surfaces mediante otros mecanismos a medida que crecen.
- Raíces externas (aéreas o adventicias). Son raíces pequeñas que se forman en el tramo aéreo y se sujetan a muros, troncos o superficies, permitiendo la fijación y la expansión lateral.
- Zarcillos (tendillos). Estructuras delgadas que rodean y se sujetan al soporte; pueden originarse a partir de hojas, pecíolos o tallos modificados y facilitan el ascenso y la exploración de la superficie.
Notas prácticas: algunas enredaderas pueden combinar varios métodos de sujeción, lo que les brinda mayor versatilidad en distintos entornos. Ejemplos comunes incluyen la hiedra (Hedera helix), que utiliza raíces adventicias para adherirse a superficies, y la vid (Vitis vinifera), que emplea zarcillos para trepar. En plantas como la glicinia (Wisteria sinensis) o la clemátide (Clematis spp.), también se observan trepadores que utilizan tallos o zarcillos para agarrarse.
Tipos de trepadoras
Dentro del inmenso mundo de las plantas, las trepadoras se clasifican en categorías según su mecanismo de agarre y su forma de crecimiento, lo que facilita elegir la especie adecuada para cada espacio y soporte.
- Autónomas. Se les llama así porque no necesitan de ningún soporte para crecer; en sus tallos desarrollan raíces muy pequeñas que les permiten adherirse a las superficies. Ejemplos: Hedera helix, Parthenocissus quinquefolia y Parthenocissus tricuspidata, Ficus pumila y Monstera deliciosa.
- Con zarcillos. Poseen zarcillos que les permiten sujetarse; se enrollan alrededor del soporte cuando lo detectan. Ejemplos: Passiflora caerulea, Clematis, Macfadyena unguis-cati y Vitis vinifera.
- Enredaderas. Tienen tallos flexibles y se agarran de objetos para crecer, como tubos, alambres, palos u otros soportes. Ejemplos: Campsis radicans, Ipomoea purpurea, Thunbergia grandiflora, Trachelospermum jasminoides, Wisteria sinensis y Jasminum azoricum.
- Apoyantes. Carecen de órganos para agarrarse y requieren de una superficie para hacerlo. Cuando están en desarrollo, conviene guiarlas y brindarles un soporte durante su establecimiento. Ejemplos: Bougainvillea, Jasminum humile, Jasminum mesnyi, Jasminum officinale, Podranea ricasoliana y Plumbago capensis.
- Con espinas. Emplean espinas para engancharse a una superficie y, al inicio, requieren ayuda para orientarse. Ejemplos: Rosales trepadores (algunas especies) y zarzas del género Rubus.
Consejos prácticos: elige un soporte adecuado (rejilla, armazón, pérgola) y ubica cada planta según su tipo de agarre. Realiza podas regulares para controlar su desarrollo y evitar invasiones a otras plantas o estructuras. Algunas trepadoras, como los rosales trepadores, requieren tutorado y mantenimiento periódico para mantener la salud de la planta.
Cultivo de las enredaderas
En jardines, muros y cercos, las enredaderas aportan estructura, color y movimiento. Es posible combinar varias especies en un mismo espacio para obtener efectos visuales más interesantes. A la hora de cultivar enredaderas, conviene considerar sus requisitos de luz, riego y soporte, así como la velocidad de cobertura deseada.
- Parra virgen, cuyas hojas suelen adquirir una coloración roja muy llamativa. Es relativamente tolerante a la sequía y a las heladas, y puede cubrir superficies de 7 a 8 metros en pocos años. No requiere soporte y se aferra por zarcillos, subiendo por paredes y estructuras hasta alcanzar la cima.
- Hiedra, de hojas grandes y buen rendimiento en zonas de sombra. Es muy longeva y resistente. Para que luzca de forma atractiva, conviene mantener un sustrato húmedo de forma constante. Las variedades variegadas aportan tonos blancos o amarillos que realzan el contraste.
- Campanillas, con flores moradas o azules en forma de campana. Florecen principalmente en primavera y/o en otoño, y suelen simbolizar la esperanza. Sus hojas pueden ser dentadas u ovales, dependiendo de la especie.
- Dama de noche, destacada por el intenso aroma de sus flores blancas. Puede alcanzar hasta 5 metros de altura. Sus hojas son verdes y ovaladas; las flores desprenden su fragancia por la noche. Requiere suelo con buen drenaje y un crecimiento vigoroso. Su aspecto puede resultar algo desordenado, por lo que conviene podar y ordenar periódicamente para mantenerla controlada.
Consejos prácticos: elige variedades con requisitos de luz compatibles y utiliza soportes adecuados, como mallas, alambres o tutores, para guiar su desarrollo. Realiza podas de formación y control de crecimiento de forma regular; evita que las ramas invadan superficies no deseadas. Mantén un riego moderado y un sustrato bien drenado; vigila la presencia de plagas como cochinillas o pulgón y aplica métodos suaves cuando sea necesario. Con una planificación adecuada, las enredaderas pueden aportar sombra, estructura y color a cualquier espacio.
Más de la siembra
A las enredaderas hay que podarlas periódicamente para que mantengan una forma ordenada y cubran de manera uniforme el espacio deseado. La poda regular favorece el desarrollo de ramas fuertes y la floración en las especies que la requieren.
Cuando el crecimiento se guía con ayuda de tutores o estructuras de soporte, la evolución puede tardar un poco más, pero suele obtenerse un resultado satisfactorio si se realiza correctamente. En la mayoría de los casos, las enredaderas se venden en macetas para ser trasplantadas al lugar de expansión.
Las enredaderas que se desarrollan con mayor rapidez son las que brotan de semillas; por lo general, pueden cultivarse con éxito en la temporada fría. Si se utilizan esquejes o propagación vegetativa, el desarrollo suele ser más predecible.
Si alguna de estas plantas se cultiva en un matero, debe cuidarse su mantenimiento y ubicarlas cerca de una estructura para que se enreden allí y encuentren soporte para crecer. No obstante, lo más recomendable es plantarlas directamente en el suelo, para asegurar una cobertura más rápida y estable.
- Elección de la especie: seleccionar una enredadera adecuada al clima, al espacio y al nivel de sombra disponible.
- Soporte y guía: usar tutores, enrejados o paredes; algunas especies se adhieren con zarcillos o raíces aéreas, mientras otras requieren amarre regular.
- Poda y mantenimiento: podar para eliminar ramas débiles y fomentar la ramificación; realiza la poda en el momento adecuado según la especie.
- Riego y sustrato: mantener un riego regular sin encharcamientos; emplear suelos bien drenados y ricos en materia orgánica.
- Ubicación: la mayoría prefiere luz de pleno a sombra parcial; ajusta la elección de especie a las condiciones climáticas y al espacio disponible.
- Control de crecimiento: vigilar plagas y enfermedades y evitar que la planta invada otras áreas; la poda frecuente ayuda a controlar el ritmo de crecimiento.
Cuidados y mantenimiento de las enredaderas
Las enredaderas se utilizan como plantas ornamentales y son muy eficaces para cubrir muros, pérgolas y otras estructuras, así como para disimular superficies que requieren mejoras estéticas. Su cultivo requiere elegir con cuidado el lugar y proporcionar las condiciones adecuadas para un desarrollo equilibrado.
Para lograr un crecimiento óptimo, conviene ubicarlas lejos de arbustos o árboles que compitan por la luz y el espacio. Evite colocarla cerca de plantas que puedan restarle iluminación al resto del jardín.
No deben plantarse sobre césped u otras superficies herbáceas, ya que pueden competir por la luz y dificultar el crecimiento del césped. El sustrato debe ser bien drenado y favorecer la adherencia a tutores o estructuras de soporte que faciliten el desarrollo de la enredadera.
Con buena luz solar y un tutor o soporte adecuado, la enredadera desarrollará ramas compactas y un follaje denso. En condiciones de poca luz, la planta tiende a producir hojas más separadas y menos densas, reduciendo su efecto decorativo.
Es crucial definir con precisión el lugar de plantación, ya que, una vez que la enredadera inicia su expansión, moverla puede dañar sus raíces y retrasar su establecimiento. Planifique de antemano si la planta ha de cubrir una pared, un arco, una reja o una pérgola, y considere la velocidad de crecimiento de la especie elegida.
- Selección del sitio: elija una pared o estructura vertical adecuada y asegúrese de disponer de suficiente luz, preferentemente luz solar indirecta durante parte del día, según la especie.
- Soporte y estructura: instale un tutor, alambre guía, jaula o malla conforme al crecimiento esperado y al material de la estructura.
- Riego y sustrato: emplee un sustrato bien drenante y riegue de forma regular pero evitando encharcamientos. Proteja la base de la planta para prevenir hongos y pérdidas de humedad excesivas.
- Poda y mantenimiento: realice podas de formación y limpieza para mantener la planta ordenada y estimular un crecimiento compacto. Elimine ramas secas o débiles y recorte las zonas que invadan áreas no deseadas.
- Control de plagas y enfermedades: supervise señales de plagas (como cochinillas o ácaros) y de hongos, aplicando tratamientos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante o consultando a un profesional cuando sea necesario.















